Iosi Havilio
362 páginas; 20x13 cm.
Entropía, 2023
ISBN: 978-987-1768-76-9
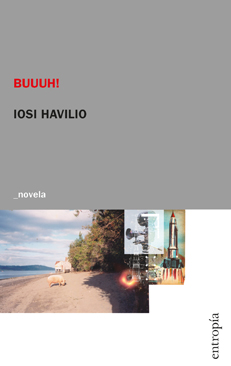
Porque tenemos una certeza: alguien escribe mientras a su alrededor hay trípodes, mochilas, cámaras, un equipo de filmación, gente que duerme en contéiners. Y, a unos metros de esa gente –dice este libro en su vigésima sexta entrada–, hay africanos entusiastas que "demuelen una casa vieja. Construyen una casa nueva. Construyen y demuelen. ¿Demuelen o construyen?”. Se deja ver un método compositivo ahí. En ese afirmar y contradecirse, en la aserción y la pregunta, en refutar, poner en abismo, manifestar la incapacidad de decir y desarrollar enseguida una pulsión por decirlo todo, todo, en un diario de mil quinientas noventa entradas.
Contratapa
374
Lo que usted cree es lo que va a suceder.
375
La escena es de terror. Mientras vamos en el auto, repetimos a coro: No puede ser. En la tranquera de la casa hay tres patrulleros y una ambulancia cruzada, un policía gordo no nos deja pasar. En la galería, una mujer de edad incierta, entre los treinta y los cuarenta, no se puede ver bien. Junto a ella, una chica de unos doce años y un chico de cinco, seis. Están con otro policía y dos personas más, de espaldas. Más acá, los animales que actuaron la otra noche, acorralados, en conciliábulo. Chocan los hocicos formando una rara hélice. Unos veinte metros en diagonal, a un costado de un puentecito curvo que une los bordes de un arroyo, el cuerpo del hombre. Justo antes de que vengan a cubrirlo con unas sábanas, alcanzo a ver, creo que alcanzo a ver, el tronco tendido, sin cabeza. ¿Qué paso?, preguntamos. No se sabe, no se sabe nada, suelta un policía de mal modo. La mujer lo encontró esta mañana. Destrozado, descabezado, despanzurrado. Igor nos tira la data de que el hombre había sido subcomisario. Los canas se sienten tocados. Por lo que entendemos, el médico se niega a cargarlo en la ambulancia, no está en condiciones. Hay que esperar que lleguen los de la científica o el camión de la morgue. Me alejo un poco, me pego al alambrado contra unos espinillos. Investigo. La mujer, ahora puedo verla bien, tiene la cara chupada, unas ojeras de otra vida, de un espanto que trae de lejos. La chica se muerde las uñas, el hermanito, supongo que es el hermanito, revolotea haciendo girar una piola en el aire, la piola de un juguete que ya no es. Me muevo hacia donde están los animales. Los observo, no me reconocen. Las mismas actitudes agazapadas de la filmación, mansedumbre y ferocidad. Entonces pasa algo. Uno de los chanchos, ¿el mismo?, cabecea, gruñe, me busca, tiene los ojos rojos, más que el otro día, mucho más, las pupilas dilatadas, vibrantes. De un rojo no natural, más bien un violeta incandescente, eléctrico, de otra dimensión. Me sostiene la mirada cinco, diez segundos, suficiente para forzarme a desviarla, babosea. Y entonces lanza un grito que paraliza el ambiente. Un chillido de una potencia nunca oída. Un agudo rompe tímpanos. Pego un salto, quedo en evidencia. Mark me llama con la mano. ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Vamos, dice, no tenemos nada que hacer acá. El viaje de regreso es en silencio, algunos bufidos de Igor que se agarra la cabeza de vez en cuando. Yo sabía, yo sabía, suelta en un momento. ¿Qué?, le digo. Nada, nada, contesta, espero que no sea nada. No me den pelota.
376
Esto no está en los libros.
377
Me digo: Hay que provocar la calma. Urgente.
378
El equipo está reunido en la entrada de uno de los contenedores. Contamos lo que pasó, azoramiento, danza de cejas y hombros. Cámara se enardece, mi madre se horroriza, Blas ni se entera, Viva sigue de siesta. Gema sugiere tomarnos el día para descansar. Virgo que no, que se nos va el plan a la mierda si paramos. Hay votación y se decide continuar por cinco votos contra tres. Rémy hace un gesto con el índice como diciendo que estamos locos. O que el mundo está loco. O que él está loco. En dos horas encaramos las primeras escenas en la casa.
379
El día está lindo por ahora.
380
Cuán poco hay que entender para fascinarse.
381
El latiguillo de Rémy: How do you explain? How do you explain that thing? How do you explain that strange thing? How do you fucking explain that strange thing? Ah? Eh?
382
Si la situación no es positiva, en el sentido de que no alienta la expansión del ser, en el mejor de los casos, la disminución del daño, así esté en la antípoda del deseo, pasa por el intento de abortar el acto en cuestión, sea físico o mental. Un Che!, un Ey!, un Uei Uei!, un llamado de alerta de cualquier tipo puede ser el comienzo del retorno a la senda de la salud. No es suficiente pero ya es algo. Si el ruido se instala, se acomoda, puede establecerse una nueva normalidad cuyas secuelas agravan la situación de marras. Ocurre a cada rato, no hay que alarmarse, ni resistirse, tampoco dramatizar, ni caer en el enojo, se trata de evitar que lo nocivo reine y cristalice. Che!
383
Virgo: Algo huele a podrido en Punta Indio.
384
Mark: No digo de hacer como si nada, es sólo que no hay nada que podamos hacer. Lo muerto, muerto está.
385
Gema: Hay que dar la batalla del amor hasta el final.
386
El continuismo se pone en crisis.
387
Georgia: La homeostasis es la capacidad que tenemos los seres vivos para autorregularnos y mantener una relativa constancia en la composición y las propiedades del medio interno del organismo en respuesta a los cambios externos.
388
Cámara: ¡Qué garrón acabar así!
389
Para que ocurra algo, para que algo de veras se modifique, el modus operandi, léase mutis por el foro, debe durar una estación entera, de punta a punta, de 21 a 21, del temple al sudor, del sudor a la caída, de la caída a la escarcha, de la escarcha al reset.
390
Viva despierta, la pongo al corriente de lo que pasó. Se tapa la boca y se larga a reír. No quiero pero me contagia. No tenía la cabeza puesta, le digo para ubicarla. Un uomo senza testa?
391
La risa no para.
392
Ya no hay locas.
393
El silencio de los buenos.
394
La casa, mi casa, la casa del personaje que es en realidad el personaje en el que se transformó el personaje original, está en el medio de la nada. Una L con galería y techo a dos aguas. Hay un molino, un pequeño tanque australiano, una galería, y un jardín. Es una casa desproporcionada, difícil de entender. Una linda casa y al mismo tiempo tiene algo de derrumbe, unos olores raros, de un podrido permanente. Una casa abandonada, de pie. La basura sale por los poros. Tenemos dos jornadas de filmación programadas acá. Se nos viene un trabajo arduo, diferente, en el plano afectivo. Tal vez estuvo bien empezar por el ritual de los animales y el encuentro con la tribu. No habría sido lo mismo si hubiera sido al revés.
395
Decime, por favor, que no vamos a sufrir más. Que las cosas van a cambiar por fin y para siempre. Que la vida no se va a terminar nunca.
396
El cuchillo es la mente.
397
Al revés nunca es lo mismo así termine siendo igual.
398
Las últimas semanas, antes de venir a Punta Indio, a Mark se le ocurrieron unas ideas locas. Radicales. Crear es errar, es su lema ahora. Llevar el juego más allá, al extremo de lo extremo. El asunto es que vamos a filmar realidades paralelas dentro de la misma realidad paralela. Plan A: Llego a la casa donde pasé los veranos de la infancia y adolescencia, me espera mi madre. Voy en respuesta a su llamado, una invasión de fieras está depredando el jardín. Un agujero en la tierra de dos metros de diámetro es la prueba de los ataques. Un pozo desconcertante. Voy solo. Plan A prima: Igual a plan A pero me acompaña mi hijo en la ficción. Plan B: Es la casa de mi ex mujer, una casa que construimos juntos para hacernos unas escapadas, o incluso con la idea de instalarnos lejos de la ciudad definitivamente, y donde ella se quedó a vivir después de separarnos. Son situaciones emocionales diferentes. En el plan B, mi hijo ya está en la casa y no viene conmigo. Plan C: No llego a ninguna parte. En la casa están mi madre y mi ex mujer. Mi hijo ocupa mi lugar. Soy un fantasma.

Autor
Iosi Havilio nació en Buenos Aires en 1974. Publicó las novelas Opendoor (Entropía, 2006), Estocolmo (2010), Paraísos (2012), La Serenidad (Entropía, 2014), Pequeña flor (2015), Jacki, la internet profunda (2018) y Vuelta y vuelta (2019). Sus obras han sido traducidas al inglés, francés, italiano, croata, hebreo y turco.
Reseñas
Otra Parte
(Manuel Álvarez)
Entrevistas
Página 12
(Silvina Friera)
Clarìn
(Juan Manuel Mannarino)
Tiempo Argentino
(Martina Delgado)
Tèlam
(Carlos Aletto)
[Otra Parte]
Maneras de contar historias
Manuel Álvarez
Hace unos años, cinco años, se publicó un ensayo muy lúcido de Luis Sagasti llamado Cybertlön (Tenemos las Máquinas) sobre el estado del arte contemporáneo, es decir, desde la aparición de las computadoras hasta la actualidad. Ahí Sagasti decía que este mundo parece encontrar nuevas formas de expresión que se resisten a encasillarse dentro de un género definido. Después de todo, si nada ya se expresa de forma pura y neta, por qué exigirle al arte, a la literatura o a la música que lo hagan. Concluía entonces que las narraciones que avanzan rapsódicamente, o que se anudan en torno a eventos con escasa o nula conexión entre sí, no son sino la manifestación estética de una percepción discontinua de la Historia o, más categóricamente, de su desaparición. Una de sus tesis es que la multiplicidad de géneros que pueden encontrarse en un texto, que a falta de nombre mejor suele llamarse novela, se debe a otra forma de percibir la realidad: la multiplicidad de fuentes y discursos que conviven en una pantalla; a fin de cuentas, en un mismo formato pasamos a registros disímiles que poseen el mismo grado de intensidad.Mucho de lo que analiza Sagasti (sobre todo, lo relativo a los nuevos modos de contar) puede verse en Buuu!, la divertida y delirante novela, a falta de nombre mejor, del inasible Iosi Havilio, que ya de entrada, a través de un diálogo que el narrador abre en forma de diario, nos aclara, nos advierte, que no pensemos nada, que no imaginemos nada, que no esperemos nada. Una advertencia que tranquilamente podría extenderse a toda su obra: la mejor manera de entrar en la literatura de Havilio es, justamente, sin marco de referencia, dejándose llevar por los extravíos de la narración. En Buuuh!, hecha su debida advertencia, se potencia esta operación.
¿Hay una trama? Sí, o al menos algo que se le parece. Digamos que hay un grupo de personas (actores, directora, productor francés, extras africanos, en fin, una troupe) que llega a Punta Indio a filmar una película, pero nada sale como se espera. De hecho, la filmación se trunca porque empiezan a ocurrir asesinatos por parte de unos chanchos alucinados que descuartizan a hombres (no a mujeres) y parecen contener las almas de otras personas, lo que, está claro, enrarece todavía más la narración. Todo esto está narrado a través de entradas de un diario que empieza siendo, se supone, de rodaje, pero que al poco tiempo se expande: poemas, listas, recetas, teatro, significados de palabras, simbologías de los números tántricos, efemérides, partituras musicales, mandamientos, tachaduras, el número de ISBN, cualquier cosa cabe en una entrada.
Pero si bien Havilio experimenta a tal extremo con la fragmentación de la narración y la plasticidad del lenguaje que pareciera que la trama no puede avanzar, esta no se termina de derrumbar; sucede —no hay sucesión, hay suceder—: por mucho que sus entradas se tensen, se choquen, se van acomodando hasta construir un sentido, una superación. Havilio sabe que mientras la racionalidad interna de la obra se sostenga, todo vale, y juega con eso: se puede descomponer la trama, se la puede interrumpir mediante contradicciones (en el decir y el desdecir; en el afirmar y el preguntar), perder el hilo (historias dentro de historias dentro de historias), cambiar de tono o de idioma, e igualmente habrá una continuidad individual en la narración que se piensa así, hecha de fragmentos que, inevitablemente, se entrelazan.
Hace unos años, el crítico Maximiliano Crespi leyó en la frase que abre Pequeña flor (“Esta historia empieza cuando yo era otro”), grandísima novela de Havilio, el reflejo que recae sobre la deriva de su proyecto literario, su desafectación, en donde cada libro nuevo, interpreta con precisión Crespi, es un nuevo comienzo, otra forma de empezar. Esta idea se refuerza en Buuuh!: si hay una continuidad es, justamente, en ese volver a empezar, en ese radicalizar y volver, como se dice en una de las entradas. Y esto está potenciado porque el narrador-personaje, al menos el que más se escucha, es un actor, es uno y es otro. Podríamos decir entonces que en Havilio la literatura es lo otro.
A mitad de camino de las mil quinientas noventa entradas que componen la novela, en la entrada cuatrocientos ochenta y nueve se lee lo siguiente: “Dice el maestro: No se trata de contar historias. Se trata de contar maneras de contar historias. ¿De eso se trata?”. La respuesta, en el caso de Havilio, es fácil: sí.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Págiba 12]
«No hay tecnología que pueda superar a la mano»
Silvina Friera
La audacia del escritor y ahora artista plástico Iosi Havilio reside en escribir como si cada libro fuera un nuevo comienzo; radicalizar la escritura para evitar que sea una práctica conservadora que funciona en modo automático. Buuuh! (Entropía) es una novela camaleónica que adquiere la forma de un diario de rodaje de un film que no se deja filmar y que se expande a otros diarios posibles porque en sus páginas se puede encontrar una suerte de “registro” numerado de 1590 entradas o capítulos acerca del fin del mundo y el fin del amor; pero también, como capas de una cebolla, se despliega un diario sobre la escritura de un diario.
La publicación de su último libro coincide con la inauguración en el Centro Cultural Borges de su primera muestra, Sobre el arte de la novela, que se enmarca en el proyecto de Luis Felipe Noé y Eduardo Stupía “La línea piensa”, donde interviene, destruye y vuelve a construir los libros que publicó desde su primera novela Opendoor.
En Lamadrid y Almirante Brown, a una cuadra del puente, en el barrio de La Boca, está la casa y también el taller que fue de su madre, la pintora y artista plástica Mónica Rossi (1944-2016). “Estamos haciéndole una lavada de cara con mi hermana mayor para ver qué podemos hacer con la casa. Una de las posibilidades es venderla y otra es que encuentre una nueva vida como centro cultural o como taller. De hecho me hice un taller de artista plástico aquí, que es lo que estoy haciendo ahora. Estoy dibujando, pintando, interviniendo mis libros”, cuenta el escritor, hijo del actor yugoslavo Harry Havilio (1930-2021), autor de las novelas Opendoor (2006), Estocolmo (2010), Paraísos (2012), La Serenidad (2014), Pequeña flor (2015), Jacki, la internet profunda (2018) y Vuelta y vuelta (2019).
“En el Borges mi madre hizo su última muestra, también en ‘La línea piensa’. Hay como un cordón umbilical; así que por mucho que diga que no voy a hablar más de mi madre en Buuuh! estoy hablando de ella”, reconoce el hijo con una sonrisa que se pierde entre los labios. Entre las múltiples referencias que aparecen en su última novela hay una que se desprende de un mismo título: Zettel, de Ludwig Wittgenstein y el Zettel, de Héctor Libertella, que también cita al de Wittgenstein. “El fragmento numerado es un género que de Heráclito para acá siempre existió. Buuuh! se inscribe ahí y juega con eso”, plantea Havilio.
-Tu última novela hace una clasificación de tres tipos de escritores, pero pareciera que sos partidario del escritor que está perdido antes de empezar y después de terminar. ¿Cómo te posicionás como escritor respecto al material de “Buuuh!”?
-Yo digo que en el mejor de los casos estoy perdido antes de empezar y después de terminar. Cuando una novela se publica, no estoy tan perdido porque hay algo que se cerró. Lo veo sobre todo con mis alumnos que tienen textos que empiezan y nunca acaban, que no llegan a novela, es decir, que no llegan a publicarse; cifro la esperanza y la frustración en ese tipo de escrituras, tengo una buena lista de escritos que ya en esta vida difícilmente los retome. De hecho estoy con una novela hace quince años, que es como el campo de experimentación de otras. Yo deseo que en algún momento tome su forma final, pero voy aceptando el hecho de que tal vez no lo logre y está todo bien. Entonces tengo que aceptar lo que no va a acabar, lo que no está en mi control, algo que también me genera a veces angustia. En esta novela en particular hubo varios meses de composición alocada, muy divertida y muy frondosa, pero al mismo tiempo con un esqueleto.
-¿El esqueleto inicial fue la escritura de un diario?
-Pasaron dos o tres cosas en simultáneo. Yo tenía un proyecto con una colega amiga, un proyecto de guion de película que veníamos desarrollando hace un tiempo, que me involucraba personalmente porque también estaba la figura de mi madre y sus pinturas en el centro y el duelo por su muerte, y yo mismo iba a actuar. Mi madre tuvo un recorrido muy importante como pintora y tuvo que lidiar con ese mundo hiper masculino y muy machote de los pintores; tanto sus maestros (Luis Felipe) “Yuyo” Noé y Jorge Demirjian (1932-2018) como su pareja amante que era (Rómulo) Macció (1931-2016) la alentaban como la eclipsaban; era bravo el tema. Después le pasó la vida y ella fue tirando un poco la toalla, anímica y pictórica, y ahora estamos en un proceso de visibilizarla nuevamente. Cuando vino la pandemia, estalló el vínculo con la colega amiga con la que estaba escribiendo el guion para la película. ¿Ahora qué hago con esto? En medio de la pandemia me compré un cuaderno y escribí: “día uno”... Y me salió, sin esperarlo, una suerte de diario del rodaje de esa película que no se filmó.
-¿Por qué una parte de la novela sucede en Punta Indio?
-Fue un descubrimiento de la poeta y coguionista Martina Juncadella. En el guion de la película que al final no se filmó el personaje buscaba superar el duelo en Punta Indio.
-¿La escritura fue a mano?
-Sí, a mano en una primera versión. A mis alumnos los aliento mucho a escribir a mano porque hay algo de la espontaneidad de este instrumento que tenemos que son las manos. La tecnología insuperable es la mano, el cuerpo con el flujo sanguíneo, con el ojo, con el corazón. No hay ninguna tecnología que pueda superar a la mano. La computadora es un instrumento que está muy bien, pero tiende al entristecimiento del universo. El cuerpo tiende a la alegría del universo, me pongo un poco spinoziano; no importa qué universo sea. Ahora estoy muy volcado al dibujo, a la escritura asémica. En un momento las entradas del diario dejaron de ser días y empezaron a ser números. Cuando Mariana Enriquez asumió como directora de Letras del Fondo Nacional de las Artes y propuso que la consigna del concurso del Fondo fuera el terror en medio de la pandemia, cuando todo el mundo escribía (escribían los que ya escribían y los que nunca escribieron), yo estaba escribiendo este diario y me hice eco de esa consigna. Y dije que la novela iba a tener 666 capítulos, el número del diablo. El número de capítulos se fue expandiendo y pasó a 999, 1200 y en 1590 decidí cortar y la última palabra es buuuh.
-“Algo huele a podrido en Punta Indio” remite a “Hamlet”, de William Shakespeare. Hay frases que vienen de la literatura, otro ejemplo sería “los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera”, que circulan y son repetidas incluso por muchos que no han leído ni a Shakespeare ni a José Hernández. ¿Qué encontrás en el trabajo con este tipo de frases y cómo resuenan en la novela?
-Yo creo en la apropiación popular y te diría, incluso, que antes que Shakespeare y sus colaboradores hayan acuñado esa frase la idea de que algo huele a podrido ya estaba; seguramente Shakespeare se la sacó a alguien más. Hay una frase que a mí me encanta de Lady Macbeth: “tengo el alma llena de escorpiones”. Cada vez que la escucho digo: ¿Quién no tiene el alma llena de escorpiones? También en la novela está el comienzo de Ana Karenina varias veces: “Todas las familias felices se parecen, pero cada familia infeliz lo es a su manera”; y se va cambiando y diciendo que todas las películas felices se parecen y los países y los chanchos también.
-¿Una parte de la escritura de la novela hoy pasa por reversionar las frases, el material cultural circulante?
-Sí, el material cultural y popular, pero también reversionarse a sí misma, tanto en términos argumentales como en términos poéticos. A lo largo de esta novela hay otras novelas. Estas mismas palabras, estas mismas frases, ¿cómo van cobrando un sentido distinto a medida que se desenvuelven? Por ejemplo la palabra cerdo, la palabra chancho; hay muchas citas y al mismo tiempo se va reversionando o citando otras novela, como El desierto y su semilla, de Jorge Barón Biza, la novela más ácida de la literatura argentina del siglo XX.
-¿Por qué en la novela se afirma que la familia es el problema?
-Hoy a la mañana me desperté y me pregunté: ¿Por qué tengo que hacerme cargo tanto de la historia familiar? ¿Por qué cuando uno incluso toma distancia hay un reclamo de que estoy tomando distancia y yo debería estar cumpliendo con esta palabra mágica y tremenda que es sanar? ¿Sanar qué? ¿Qué otra cosa podría sanar que el presente? Al mismo tiempo yo tengo dos hijos jóvenes que me adoran y me han iluminado tanto en la escritura como puesto en conflicto fuertemente. La familia es un lindo problema que me lleva a preguntarme qué hago yo en este mundo. Tanto la familia que traemos como la que proyectamos son el problema porque es el caldo emocional, cultural y de lenguaje. Nadie escapa a la familia mientras esté vivo porque estar vivo es estar en relación con esa familia. Pero la familia es el padre, la madre, los hermanos y hermanas; pero familia también son los amigos; el lenguaje y la cultura. La familia es un problema que no tengo resuelto.
-En una de las entradas del diario, el narrador dice que no va a escribir más sobre la madre y sin embargo sigue hablando de la madre, ¿no?
-En la novela aparece la madre que no conocí, que es esa actriz que iba a interpretar a mi madre y es una madre ideal porque es benévola, calma, predecible; todo lo opuesto a la madre real. La actriz se enferma y se va. Eso por un lado. Efectivamente dice “no voy a hablar más de mi madre, salvo en sueños”. En sueños tal vez sí porque en el inconsciente es donde está alojado ese germen familiar interminable y maravilloso.
-¿Cómo fue tu relación con el dibujo, la pintura y la escritura?
-De niño recuerdo mucho un momento muy lindo y creativo de mi madre en sus talleres. Después me fui alejando de ese mundo. Yo aliento a la gente que escribe a que hagan otras cosas. Si no podés escribir, no escribas; hay mucho para hacer. Hay muchas maneras de convocar ese mundo, ese universo que traés y tenés: caminar, dormir, hacer el amor, mirar el cielo, dibujar. Entonces en el 2020 empecé un taller con una artista, Viviana Blanco, y trabajé mucho la escritura asémica, un poco en la línea de Mirtha Dermisache (1940-2012). En un momento tuve una frustración tremenda que tuvo con ver con la edición de Pequeña flor en hebreo. ¿Quién quería Pequeña Flor en hebreo? Nadie. No le interesaba a nadie, salvo a mi padre, porque era un hombre de tradición judía que había tenido un abuelo rabino. Ese libro no me llegaba porque por la pandemia el editor no pudo mandámelo. Mi padre murió hace dos años y yo nunca llegué a darle el libro publicado en hebreo. Y me agarró una bronca… Entonces insistí una vez más. Y finalmente me llegaron esas cajas con los libros en hebreo de Pequeña flor. Como en un acto de magia, empecé a deshojarlos todos y entonces me vino una de las preguntas que tiene cualquier persona que dibuja o que hace arte, ¿cuál es el soporte sobre el cual puedo trabajar? La tela, el papel, el vidrio, el piso, mi cuerpo, el cartón, la basura, los libros que publiqué, por ejemplo; entonces los intervine con tinta.
En 2014 lo llamó su editora en Random House, Glenda Vieytes, para avisarle que había 600 ejemplares de su segunda novela, Estocolmo, que serían triturados. “Sacaron 3.000 ejemplares de la novela pensando que yo iba a ser no sé quién; era la segunda novela después de Opendoor y tenían una esperanza comercial infundadísima en mí, yo también la tenía, mi familia también”, recuerda y suelta una carcajada ligera de equipaje, como si se hubiera desprendido, en el camino, de esas expectativas. “Me mandaron un mail para avisarme que los iban a destruir y que por contrato me los cobraban al 20 por ciento. De los 600 le pedí que me mandaran 400 libros, imaginate, y los fui regalando todos estos años, pero nunca pude regalar tantos. El año pasado me acordé que en el placard, después de mudanzas y mudanzas, tenía esos muertos, que eran como 200, y los empecé a intervenir con comida, con vidrio, con pintura o echándolos al lavarropas”.
-¿Siempre intervenís sólo tus libros?
-Sí, siempre las novelas que publiqué en español y en otros idiomas (inglés, francés, italiano, croata, hebreo y turco)... Hace 20 años que tengo talleres de escritura y alumnos a los que quiero, inspiro y me inspiran. Todos deseamos publicar las cosas que escribimos en vida porque no somos eternos. Pero al mismo tiempo, la relación que tengo con lo perecedero de un formato como el libro cambia cuando lo intervengo: esto que es un libro ahora se convirtió en un fósil de papel. Para mí fue muy liberador ver de qué manera ese mundo entra en mí nuevamente, más allá de una reseña, más allá de que alguien lo llegue a editar. Lo peor que le puede pasar a un escritor es publicar todo lo que escribe; sería una tragedia fenomenal (risas).
- ¿“Buuuh!” marca tu regreso a la editorial Entropía?
-Sí, y eso también me lo regaló la pandemia, poder concentrarme y volver al artesanato, a jugar con este formato de los 1.590 capítulos, pero también a entrar en el detalle. Ese modo de trabajar, ese ida y vuelta, lo busqué. Me gustó escuchar las devoluciones de Gonzalo (Castro) y Sebastián (Martínez Daniell), mis editores en Entropía, que también son escritores, y poder ir a fondo con algunos cuestionamientos y recular en otros. La novela la mandé a Random porque les debía un libro y me dijeron que era “demasiado poética”. Qué terrible que te digan eso, ¿no? (risas).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Clarìn]
«Tengo un lema, el texto es lo de menos»
Juan Manuel Mannarino
Una tarde pandémica frente al río Iosi Havilio apuntó en un cuaderno universitario: “Diario de Rodaje. Día 1”. Así empezó la cosa. Con el tiempo fue sumando capas y más capas. Se sucedieron las ideas, las escenas, las entradas, citas de toda índole, sueños, idioma, procedencia, los elementos del set de filmación, una trama delirante y la mezcolanza de los días de manera más o menos ordenada, más o menos caótica.
Buuuh! (Entropía), su nueva novela de 1.590 capítulos o entradas, parece un río revuelto donde conviven referencias a lecturas, a clases, a la historia reciente, a su vida personal, a la pura invención. En el origen, hay una película, el guion de una película que no fue y que lo tenía como protagonista. Y luego, con desviaciones y elipsis, narra otra historia bajo un terror desopilante, que transcurre en medio de la confusión.
“Cualquier escritura, la literaria, la académica, la más banal, se me hace un enormísimo campo de ensayo, la permanente promesa de otra cosa, nuevas y viejas historias, más escrituras por venir. Acá la novedad fue la numeración. Estas 1.590 entradas que tienen reminiscencias en textos filosóficos antiguos que me fascinaron en la adolescencia y me siguen convocando. En partes del Tao, en instrucciones de uso, en Wittgenstein, en Violeta Parra, en Gustavo Pena, en la simbología tántrica”, suelta Havilio, quien en esta entrevista con Clarín habla sobre los cruces de lenguajes, el lugar del escritor y de su muestra actual como artista plástico en el Centro Cultural Borges, Sobre el arte de la novela (se podrá ver entre el 1° y el 18 de febrero, dado que el espacio se encuentra cerrado durante enero).
–Crear es errar, se dice en algún momento de Buuuh!, donde como en otras novelas tuyas como Paraísos o Vuelta y Vuelta hay un cruces de lenguajes, de géneros.
–Tengo un lema: el texto es lo de menos. Y cuanto menos es, más misterioso se vuelve. La potencia de la literatura radica justamente en ese conjunto infinito de ramas y raíces que nombra como posibilidades más allá de lo que nombra. Lo natural son los cruces, las intersecciones. Nomás despertarse, abrir la ventana.
Crear es errar de la misma manera que actuar es provocar el accidente. Chico, grande, agradable, desagradable, lo que venga. La extrema quietud, por otra parte imposible, tiene asegurada el más temible y perfecto de los errores que es la muerte. Ahora se dice que la muerte va a dejar de existir… hay que ver, se me ocurre que más bien va a tomar nuevas maneras.
Así sucede a la hora de escribir. Los errores vendrían a ser todas esas imágenes y situaciones que conviven alocada y necesariamente: una película bizarra con la historia filo nazi filo ovni de Punta Indio, ese precioso lugar, un diario de separación con el comportamiento de las glicinas o de los crustáceos, apuntes de clases con revelaciones íntimas.
–Hay otra frase que resuena en el contexto político actual: “Cuán poco hay que entender para fascinarse”.
–Cuán poco hay que entender para fascinarse, es justamente una entrada de un librito de Cioran tan divertido como desahuciante de nombre En las cimas de la desesperación. Perfectamente aplicable para este momento, la fascinación y la desesperación suelen ir de la mano.
Y ahora más bien sería: “Lo que usted no quiere es lo que va a suceder.” Todo relato, sea “alta” literatura, literatura berreta, comercial, experimental, un chat, un ensayo, esta misma entrevista, es, siendo un recorte, arbitrario y deliberado, una expresión que contiene su buena cuota de ficción.
Y al revés, cualquier ficción, la más disparatada de todas, tiene en su núcleo un componente híper real, empezando por el lenguaje y todas las normas que suponen su uso, los límites de cualquier subjetividad, las pasiones que motorizan decir una cosa en lugar de otra. Se trata de atender y poner en juego esos diálogos que vienen dándose, a nivel individual y colectivo, llámense tensiones, cruces, amalgamas, quilombos. Nada que inventar en ese sentido, todo que escuchar. Desaprender es la tarea.
–Una tarea de desmontaje que en tu novela se nutre de cientos de referencias, como si no existiera ningún episodio sin capas superpuestas.
–Hay que interpretar nuevamente, sacudiéndonos las ideas formadas que tenemos y supimos conseguir en la senda de la inteligencia y la distinción. Me gusta esto que aparece en alguna entrada de la novela: "Que las ideas sobre la realidad se lean como ideas sobre la realidad".
Y en la entrada siguiente: "Que las ideas ficción se lean como ideas sobre la realidad". ¿Qué hay en este juego de palabras? Una idea, que no es mía, que viene de lejos y nos es común a todos: la realidad es lo que vivimos, sí, pero también lo que soñamos, todo lo que es, lo que pudo ser y no fue, y lo que fue y no pudo ser, el espacio exterior, los muertos y los vivos, igual que lo tangible y lo intangible.
Claro que hay hechos y hechos, y los discursos chocan con los acontecimientos, y se producen estos equívocos tremebundos en los que estamos inmersos donde la distopía, lo cómico, la utopía y la tragedia se funden en un maremágnum abrumador fruto del aburrimiento y la impotencia. Y veremos, ya veremos qué nos depara la ficción de la realidad y viceversa.
–En tu muestra actual en el Borges planteás varios interrogantes sobre qué es una novela, conectado a la performance de siete horas de lectura que hiciste de Buuuh! en el Recoleta. Pareciera que no alcanza hoy con escribir.
–La sola idea del lugar del escritor me deprime. Como cualquier lugar que se fija, eso acaba en obsesión. Escribir es ponerle letra a un mundo, un universo, y las formas y derivas que puedan tomar esta práctica no miden quién, cómo, cuándo ni para qué.
Claro que cada uno, una, según el ánimo y las circunstancias, promueve lo que le nace más allá de ciertos límites establecidos. Lo que quiere y puede. Así surgió por ejemplo esa lectura maratónica en el Recoleta en octubre del 22 cuando esta novela era un manuscrito, una performance que fui practicando durante dos años sin saber que la iba a hacer.
Lo otro vino después, como evento, gracias a la gente del Filba que se copó con la idea. Leer en voz alta para mí es la zanahoria de la escritura, el premio. Al mismo tiempo hay algo en esta novela, una especie de aliento standapero que me movió a encarar esta aventura.
De un modo distinto, pero en la misma onda, Sobre el arte de la novela antes de una muestra plástica curada y alentada por Eduardo Stupía, la Fundación Noé y el equipo del Borges, surgió de un camino en la plástica que venían haciendo de la mano de Viviana Blanco, y más adelante del impulso por repensar y manipular el objeto libro, mis propios libros en este caso, revisitándolos después de un tiempo, modificándolos, jugando a más no poder.
También está la novela de Fogwill del mismo nombre de la muestra, una joyita. Me fui preguntando sobre la vida de una novela después de la publicación, cuando deja de ser novedad, qué pasa con esos paisajes, músicas, diálogos, personajes, a dónde van, en qué se pueden querer convertir. Y sí, meter mano, hacer bricolaje, poner el cuerpo, es de las cosas más alegres que uno puede experimentar.
Pero tampoco se trata de demonizar la tecnología, las redes, la inteligencia artificial. Son herramientas de nuestro tiempo, como antes hubo otras y vendrán nuevas y desconocidas, digamos que son tridentes que los diablitos que somos podemos usar, abusar, desmantelar, omitir.
–Crear y destruir, armar y desarmar. En tu creación suele ocurrir que no se sabe cuándo empieza ni cuando termina, qué permanece y qué queda inconcluso.
–La descomposición es un proceso tan vital como cualquier otro. Vital y maravilloso. Todo paso que damos, toda frase que apuntamos, dos líneas al azar, un capítulo de novela, el argumento de una película, lo que sea, tiene inscripto su banda negativa. Y en el negativo aparecen, como en los viejos revelados, contrastes, formas, caras, que no están a la vista en la impresión.
Creo en una escritura que se cuestiona a sí misma mientras se construye, y que en ese cuestionamiento encuentra su alimento para seguir expandiéndose. Que lo crea o no lo crea no es importante, es una evidencia: lo vivo se rompe sobre sí mismo. No es una apuesta estética, nada más lejos, o sí, tal vez lo es, no lo sé.
En todo caso, es el resultado de observar alrededor y para adentro. Después, sí, cada proyecto, cada mundo, va dando con su horma, con su particular modo de montaje, más o menos convencional, más o menos loco. Ninguno es peor o mejor que el otro. Hay de todo. Hoy mismo circulan textos que podríamos calificar de convencionales verdaderamente asombrosos y lances de vanguardia de lo más tediosos y previsibles. Y mucho al revés, claro.
–¿Y qué lecturas son las que te conmueven?
–En la literatura argentina y de la nacionalidad que sea, me conmueve lo que no termino de entender. Malo, bueno, que no se entienda es un montón. Me conmueve la expresión espontánea, lo involuntario, las calles, la basura, mi organismo, el cielo y las plantas, desde ya. Eso que también surge en la conversación, con colegas, alumnos, hijos, guías, sobre textos, sí, pero sobre todo lo demás, afecto, sexo, política. Sobre estupideces, por supuesto.
Igual me hago cargo y te digo que vuelvo con ganas a los distintos Girondo, a los distintos Di Benedetto. Ahora estoy dedicado a Amanda Berenguer, la poeta uruguaya. Hace unos meses le escuché leer unos poemas muy bárbaros a Francisca Lysionek. Hay un cordobés que escribe con fuerza y desparpajo: Walter Giacomelli. Y una rosarina que escribe en carne viva: Clara Chiossone. Vi una película que me gustó mucho, poderosa y desprolija, que me hizo decir “ah bueno, hay cine a pesar del cine”: Esquí, de Manque La Banca.
Buuuh! (Entropía), su nueva novela de 1.590 capítulos o entradas, parece un río revuelto donde conviven referencias a lecturas, a clases, a la historia reciente, a su vida personal, a la pura invención. En el origen, hay una película, el guion de una película que no fue y que lo tenía como protagonista. Y luego, con desviaciones y elipsis, narra otra historia bajo un terror desopilante, que transcurre en medio de la confusión.
“Cualquier escritura, la literaria, la académica, la más banal, se me hace un enormísimo campo de ensayo, la permanente promesa de otra cosa, nuevas y viejas historias, más escrituras por venir. Acá la novedad fue la numeración. Estas 1.590 entradas que tienen reminiscencias en textos filosóficos antiguos que me fascinaron en la adolescencia y me siguen convocando. En partes del Tao, en instrucciones de uso, en Wittgenstein, en Violeta Parra, en Gustavo Pena, en la simbología tántrica”, suelta Havilio, quien en esta entrevista con Clarín habla sobre los cruces de lenguajes, el lugar del escritor y de su muestra actual como artista plástico en el Centro Cultural Borges, Sobre el arte de la novela (se podrá ver entre el 1° y el 18 de febrero, dado que el espacio se encuentra cerrado durante enero).
–Crear es errar, se dice en algún momento de Buuuh!, donde como en otras novelas tuyas como Paraísos o Vuelta y Vuelta hay un cruces de lenguajes, de géneros.
–Tengo un lema: el texto es lo de menos. Y cuanto menos es, más misterioso se vuelve. La potencia de la literatura radica justamente en ese conjunto infinito de ramas y raíces que nombra como posibilidades más allá de lo que nombra. Lo natural son los cruces, las intersecciones. Nomás despertarse, abrir la ventana.
Crear es errar de la misma manera que actuar es provocar el accidente. Chico, grande, agradable, desagradable, lo que venga. La extrema quietud, por otra parte imposible, tiene asegurada el más temible y perfecto de los errores que es la muerte. Ahora se dice que la muerte va a dejar de existir… hay que ver, se me ocurre que más bien va a tomar nuevas maneras.
Así sucede a la hora de escribir. Los errores vendrían a ser todas esas imágenes y situaciones que conviven alocada y necesariamente: una película bizarra con la historia filo nazi filo ovni de Punta Indio, ese precioso lugar, un diario de separación con el comportamiento de las glicinas o de los crustáceos, apuntes de clases con revelaciones íntimas.
–Hay otra frase que resuena en el contexto político actual: “Cuán poco hay que entender para fascinarse”.
–Cuán poco hay que entender para fascinarse, es justamente una entrada de un librito de Cioran tan divertido como desahuciante de nombre En las cimas de la desesperación. Perfectamente aplicable para este momento, la fascinación y la desesperación suelen ir de la mano.
Y ahora más bien sería: “Lo que usted no quiere es lo que va a suceder.” Todo relato, sea “alta” literatura, literatura berreta, comercial, experimental, un chat, un ensayo, esta misma entrevista, es, siendo un recorte, arbitrario y deliberado, una expresión que contiene su buena cuota de ficción.
Y al revés, cualquier ficción, la más disparatada de todas, tiene en su núcleo un componente híper real, empezando por el lenguaje y todas las normas que suponen su uso, los límites de cualquier subjetividad, las pasiones que motorizan decir una cosa en lugar de otra. Se trata de atender y poner en juego esos diálogos que vienen dándose, a nivel individual y colectivo, llámense tensiones, cruces, amalgamas, quilombos. Nada que inventar en ese sentido, todo que escuchar. Desaprender es la tarea.
–Una tarea de desmontaje que en tu novela se nutre de cientos de referencias, como si no existiera ningún episodio sin capas superpuestas.
–Hay que interpretar nuevamente, sacudiéndonos las ideas formadas que tenemos y supimos conseguir en la senda de la inteligencia y la distinción. Me gusta esto que aparece en alguna entrada de la novela: "Que las ideas sobre la realidad se lean como ideas sobre la realidad".
Y en la entrada siguiente: "Que las ideas ficción se lean como ideas sobre la realidad". ¿Qué hay en este juego de palabras? Una idea, que no es mía, que viene de lejos y nos es común a todos: la realidad es lo que vivimos, sí, pero también lo que soñamos, todo lo que es, lo que pudo ser y no fue, y lo que fue y no pudo ser, el espacio exterior, los muertos y los vivos, igual que lo tangible y lo intangible.
Claro que hay hechos y hechos, y los discursos chocan con los acontecimientos, y se producen estos equívocos tremebundos en los que estamos inmersos donde la distopía, lo cómico, la utopía y la tragedia se funden en un maremágnum abrumador fruto del aburrimiento y la impotencia. Y veremos, ya veremos qué nos depara la ficción de la realidad y viceversa.
–En tu muestra actual en el Borges planteás varios interrogantes sobre qué es una novela, conectado a la performance de siete horas de lectura que hiciste de Buuuh! en el Recoleta. Pareciera que no alcanza hoy con escribir.
–La sola idea del lugar del escritor me deprime. Como cualquier lugar que se fija, eso acaba en obsesión. Escribir es ponerle letra a un mundo, un universo, y las formas y derivas que puedan tomar esta práctica no miden quién, cómo, cuándo ni para qué.
Claro que cada uno, una, según el ánimo y las circunstancias, promueve lo que le nace más allá de ciertos límites establecidos. Lo que quiere y puede. Así surgió por ejemplo esa lectura maratónica en el Recoleta en octubre del 22 cuando esta novela era un manuscrito, una performance que fui practicando durante dos años sin saber que la iba a hacer.
Lo otro vino después, como evento, gracias a la gente del Filba que se copó con la idea. Leer en voz alta para mí es la zanahoria de la escritura, el premio. Al mismo tiempo hay algo en esta novela, una especie de aliento standapero que me movió a encarar esta aventura.
De un modo distinto, pero en la misma onda, Sobre el arte de la novela antes de una muestra plástica curada y alentada por Eduardo Stupía, la Fundación Noé y el equipo del Borges, surgió de un camino en la plástica que venían haciendo de la mano de Viviana Blanco, y más adelante del impulso por repensar y manipular el objeto libro, mis propios libros en este caso, revisitándolos después de un tiempo, modificándolos, jugando a más no poder.
También está la novela de Fogwill del mismo nombre de la muestra, una joyita. Me fui preguntando sobre la vida de una novela después de la publicación, cuando deja de ser novedad, qué pasa con esos paisajes, músicas, diálogos, personajes, a dónde van, en qué se pueden querer convertir. Y sí, meter mano, hacer bricolaje, poner el cuerpo, es de las cosas más alegres que uno puede experimentar.
Pero tampoco se trata de demonizar la tecnología, las redes, la inteligencia artificial. Son herramientas de nuestro tiempo, como antes hubo otras y vendrán nuevas y desconocidas, digamos que son tridentes que los diablitos que somos podemos usar, abusar, desmantelar, omitir.
–Crear y destruir, armar y desarmar. En tu creación suele ocurrir que no se sabe cuándo empieza ni cuando termina, qué permanece y qué queda inconcluso.
–La descomposición es un proceso tan vital como cualquier otro. Vital y maravilloso. Todo paso que damos, toda frase que apuntamos, dos líneas al azar, un capítulo de novela, el argumento de una película, lo que sea, tiene inscripto su banda negativa. Y en el negativo aparecen, como en los viejos revelados, contrastes, formas, caras, que no están a la vista en la impresión.
Creo en una escritura que se cuestiona a sí misma mientras se construye, y que en ese cuestionamiento encuentra su alimento para seguir expandiéndose. Que lo crea o no lo crea no es importante, es una evidencia: lo vivo se rompe sobre sí mismo. No es una apuesta estética, nada más lejos, o sí, tal vez lo es, no lo sé.
En todo caso, es el resultado de observar alrededor y para adentro. Después, sí, cada proyecto, cada mundo, va dando con su horma, con su particular modo de montaje, más o menos convencional, más o menos loco. Ninguno es peor o mejor que el otro. Hay de todo. Hoy mismo circulan textos que podríamos calificar de convencionales verdaderamente asombrosos y lances de vanguardia de lo más tediosos y previsibles. Y mucho al revés, claro.
–¿Y qué lecturas son las que te conmueven?
–En la literatura argentina y de la nacionalidad que sea, me conmueve lo que no termino de entender. Malo, bueno, que no se entienda es un montón. Me conmueve la expresión espontánea, lo involuntario, las calles, la basura, mi organismo, el cielo y las plantas, desde ya. Eso que también surge en la conversación, con colegas, alumnos, hijos, guías, sobre textos, sí, pero sobre todo lo demás, afecto, sexo, política. Sobre estupideces, por supuesto.
Igual me hago cargo y te digo que vuelvo con ganas a los distintos Girondo, a los distintos Di Benedetto. Ahora estoy dedicado a Amanda Berenguer, la poeta uruguaya. Hace unos meses le escuché leer unos poemas muy bárbaros a Francisca Lysionek. Hay un cordobés que escribe con fuerza y desparpajo: Walter Giacomelli. Y una rosarina que escribe en carne viva: Clara Chiossone. Vi una película que me gustó mucho, poderosa y desprolija, que me hizo decir “ah bueno, hay cine a pesar del cine”: Esquí, de Manque La Banca.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tiempo Argentino]
«Mi anhelo es animar resurgimientos hasta el final»
Martina Delgado
La traducción de un llanto, el abucheo de una multitud o el bramido de una bestia furiosa; todo eso es Buuuh! (Entropía), la última novela de Iosi Havilio. A la manera de un animal salvaje, este libro despliega su táctica de supervivencia, la de un cazador de mundos. Buuuh! es el diario de rodaje de una película que nunca llega a filmarse, pero también es la bitácora de una invasión extraterrestre, el registro de la intimidad de una pareja y el soliloquio de un hombre en plena pandemia. En el medio hay entradas de wikipedia, partituras musicales, teorías esotéricas y todo tipo de tips new age; instantáneas de una totalidad que nunca se acaba, siempre es mayor y sólo puede intuirse. Y aunque contenga el virus del fin del mundo, en este universo nada se extingue: todo muere y vuelve a nacer, como las frases célebres que se citan una y otra vez, siempre de forma diferente, bajo el ritmo frenético de una maniobra de reanimación. Es el mismo ejercicio al que acaba de someter toda su obra: la publicación de este libro coincide con la inauguración en el Centro Cultural Borges de la primera muestra del escritor, Sobre el arte de la novela, que se enmarca en el proyecto de Luis Felipe Noé y Eduardo Stupía “La línea piensa”. A través de la pintura, interviene, destruye y vuelve a construir todos los libros que publicó, desde su primera novela Opendoor.
El calor del verano porteño llega a Los 36 billares, un café de los que ya no existen. Mientras hablamos Iosi toma un cuaderno y una lapicera. Parece que va a escribir, pero no: dibuja. Sobre el papel, la entrevista se convierte en otra cosa.
–Es curioso que sea el diario de un rodaje en el sentido de que no se entra a ver la película sino que se entra al set de filmación, entre otras muchas cosas que pasan en el diario. ¿Esa es también una postura frente a la literatura?
-En Historias desde la soledad, Benjamin dice una cosa muy genial: el inconsciente tiene pasión escénica. El inconsciente es todo lo que somos. Solo hay un ápice chiquitito que sale a la luz. Es decir, todo eso que somos tiene una pasión y no puede evitar mostrarse en escena. La literatura, el cine, cualquier historia tiene pasión escénica. Y tiene dos maneras de manifestarse. Por un lado, lo que pasa en escena. Pero por el otro lado, nombra el escenario, el lugar donde se posiciona para hacer esa historia y las bambalinas, el entretelón, la utilería, los palcos, la platea, la parte de atrás, la ciudad, etcétera. El set es lo que arropa lo que estás contando. A veces te enfocas más en un plano que en el otro. Me pasa que voy y vengo con eso. En este caso, Buuuh! muestra la película de la película.
–Te escuché decir que son los universos y no los escritores los que formatean las obras. ¿Por qué este universo está contado de esta manera?
-Los universos formatean las historias como nos formatean a las personas. En el transcurso de una vida, ¿qué porción de decisiones tomamos? Son muy poquitas. Lo que tenemos para elegir es nada. En todo caso, cuando uno escribe, pinta o lo que fuere, puede tener un rol interpretativo. Interpreto este barrio, esta charla, esta poesía y veo qué hago con esa interpretación, qué siento y cómo actuó. Y los universos de la novela para mí serían algo así como el universo de la vida. Visualizo esas chicas que andan filmando en ese set en Punta Indio: ¿qué hacen ahí?, ¿qué sienten? En función de eso escribo.
En relación con la forma que va teniendo el universo: tiene que ver con la supervivencia. Hay cuatro, cinco o seis diarios que están superpuestos. Todos esos diarios tienen eso en común. Hablar para decir aquí estoy y sigo adelante, contar para afirmarse en algún tipo de espacio, tiempo o narración. Hay un diario que tiene que ver con la película y con lo que se está contando, que es un momento crucial, que es el final y una invasión de chanchos salvajes, otro diario es el de la pandemia, que también es un diario claramente crucial y de supervivencia, otro diario es de clases o de lectura, otro diario es el íntimo, el de las emociones/la sexualidad, el diario de las ideas y el diario de ciencia ficción. Todos esos diarios pueden convivir en la supervivencia y a su vez pueden sobrevivir nombrando cada momento. Se organiza diariamente, como la supervivencia. Es este gesto de decir: “ok, paso a paso: 1, 2, 3…”.
–¿Por qué te interesa la supervivencia?
-La primera forma que tuvo esta novela, fuera de mi computadora y fuera de mi manuscrito, fue una carpa. Durante la pandemia, empecé un taller de dibujo con Viviana Blanco que me inspiró y movilizó a hacer otras cosas inclusive con las novelas que ya tenía publicadas. A fin de año hicimos una muestra en una casa que se iba a demoler en Núñez, cerca de la estación. Yo venía dibujando y escribiendo esta novela. Vi que la casa tenía un altillo. Subí una carpa vieja que tenía y la forré toda con los manuscritos de la novela. Entonces la gente subía por una escalerita al altillo y ahí se encontraba con la carpa forrada y adentro toda la novela desordenada. La idea era que cuando alguien entraba leía partes y se llevaba ese fragmento. Esa fue la primera forma que tuvo Buuuh! Parecía la improvisación de un lumpen que se metió en una casa en demolición y armó su propia tienda con su trabajo, su novela. En esa instalación se evocaba el poema “Mi casa es la escritura” de Cristina Peri Rossi, que muestra justamente la idea de la escritura como una casa, pero no es una casa del confort, es una casa superviviente, una casa para romper, para violar, para tirar paredes y puertas. Bueno, hay algo ahí.
Me viene una cosa que pensé varias veces. Mis dos abuelas, cada una a su modo, me enseñaron, me dieron de probar esta idea de sobrevivir. Vivir significa sobreponerse a algo que no quiero ni espero. A veces más horrible, a veces menos horrible. En el caso de mi abuela paterna, el exilio forzado por el Holocausto; en el caso de mi abuela materna, al exilio no tan forzado desde las provincias, pero también sometida a un matrimonio de mierda. Con mi primera novela, Opendoor, siempre llamó la atención la actitud de la protagonista: da la sensación de que todo le resbala y va para adelante. Después de unos años entendí que tenía que ver con el espíritu de estas dos mujeres que yo había conocido mucho y que me enseñaron un poco eso, que la vida es supervivencia. Hay un capítulo en Buuuh! que tiene que ver con el protocolo “Zafarrancho de abandono”, así se llama la técnica de supervivencia de un buque. Me gustó la idea de que para sobrevivir hay que abandonar. Y lo que pasa en esta novela con los vínculos, con la pasión, con lo social y lo político tiene que ver con esto.
–¿Cómo fue el proceso de escribir este diario?
-Fue muy divertido. Diría que fue casi en trance. La escritura gorda fueron tres o cuatro meses de trance. Tiene que ver mucho con esta idea de la interpretación de los mundos: empezaron a sumarse otros, escuchaba voces. Y también encontraba todo el tiempo material por todos lados y de hecho buena parte de los textos que están los iba pegando en la pared. En ese momento tenía un escritorio en donde estaba toda la novela desplegada delante mío. Antes de ser una novela, fue una instalación visual personal.
–Te rechazaron esta novela en una editorial por ser “demasiado poética”. ¿Acordás con esa definición?
-Bueno, ¿qué quiere decir la palabra poética? si la palabra poética es singular, la poiesis, una voz, y en Buuuh! son una serie de voces que van afinando algo cada vez más singular; entonces, sí. Ahora, en términos de circulación de libros o de géneros, ¿qué significa? Este libro como una novela no lo lees. Es un híbrido. Es como una provocación y una desorientación para el lector. Tampoco es un texto tan loco. Hay escritura en fragmentos que se cruzan con otros desde que el humano es humano. De hecho es lo más natural. Lo que no es natural es que comience y termine de manera hilada. Un día en la vida de una persona está lleno de fragmentos muy variados, inconexos, todo el tiempo. Fragmentos que tienen que ver con el cuerpo, con lo que duele, con lo que quiero, con lo que veo en el cielo. Eso somos. Y después también hay un mundo alrededor de la poesía…la poesía puede generar devoción. Pero luego aprendí a jugar con la poesía, cagarme en la poesía.
–En Buuuh! hay constantemente citas célebres (y no tanto) que se reversionan, ¿cómo disponés de ese material?
-A veces nos acercamos a las letras de una manera apasionada y al mismo tiempo con cierta veneración. Las letras nos han venido veneradas. ¿Con razón? Sí. ¿Con imposición? También. Es un círculo vicioso de temores, como todo lo que no se siente suficientemente querido en sí mismo. Yo era ese muchacho a los quince o dieciséis años cuando empecé a leer. Le estoy perdiendo el respeto con los años a todo eso y enamorándome de otros modos con el texto, con los clásicos, con la poesía, con el aforismo, con mi propia escritura. En este libro hay algo de eso, una sacudida, un reencuentro y una reinvención de esa materia tan querida y al mismo tiempo cuestionada.
–¿Eso te pasó también cuando interviniste tus textos con la pintura?
-Bueno, tiene que ver mucho con la reinvención y con volver a querer. Cuando publicás un libro estás contento, llamas a tus hijos, le contás a tu novia. Y después de eso haces un posteo en las redes. Ahora en Instagram, antes en Facebook, antes de eso mandabas un mail y antes de todo eso te parabas arriba de un tarima en el Parque Lezama y lo leías en voz alta. Podés tocar materialmente algo que anhelabas. Estás contento. ¿Cuánto dura eso? Muy poco. Yo digo que cuanto más dura la ilusión de que algo sigue pasando con ese libro, menos dura su verdadero efecto. Ya no pasa nada con ese libro. Estás viviendo otro momento, se está escribiendo otra cosa, tenés otros problemas. Pero lo que me pasó con la pintura es que tuve un reencuentro con esos libros. De Estocolmo tenía cajas y cajas de ejemplares. Durante las intervenciones lo adoré, volvió un renacido, como Cristo. El juicio se diluye en favor del renacimiento. Y ahí hubo una reinvención. El libro se convierte en otra cosa. Mi anhelo para adelante es ese: animar resurgimientos hasta el final.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tèlam]
«Una novela plástica»
Carlos Aletto
El novelista y artista Iosi Havilio presenta una muestra en el Centro Cultural Borges que lleva la práctica de leer y escribir a nuevas dimensiones, explorando las intersecciones entre expresión, palabra y diversidad, mientras que también acaba de lanzar su última ficción "Buuuh!", un diálogo complejo con diversas referencias filosóficas y literarias que desafía convenciones.
Con obras en distintos lenguajes que trabajan los diálogos entre la plástica y la literatura, Iosi Havilio (1974) revela por estos días su enfoque experimental como filósofo, músico, artista y escritor. Por un lado, por primera vez, muestra su costado como artista plástico en una exposición sobre el género de la novela en la que interviene muchos de sus libros traducidos en otros idiomas; por el otro, en su nueva obra literaria teje una narrativa única que se concibe como una obra plástica en sí misma al desplegarse en capítulos variados, proveniente de diferentes novelas.
Hasta el 18 de febrero de 2024, en el Centro Cultural Borges (Viamonte 525, CABA), exhibe "Sobre el arte de la novela", una propuesta disruptiva que explora su obra y se desarrolla el marco del ciclo "La Línea piensa", coordinada por Luis Felipe Noé y Eduardo Stupía. La exposición reúne libros intervenidos de Havilio de diversas maneras, desde deshojados y reescritos hasta cortados con cutter y pintados con acuarelas.
Además, lanzó su más reciente obra literaria "Buuuh!" (Entropía), donde narra la historia de un rodaje de una película en Punta Indio, a orillas del Río de la Plata, en la entrada de la bahía de Samborombón. La trama se ve alterada por una serie de situaciones tan cercanas como lejanas, que incluyen la invasión de capas extraplanetarias y la transformación demoníaca de cerdos afectados por estas capas. A pesar de enfrentar vientos adversos, tragedias y otras dificultades, el grupo de rodaje, la troupe, se esfuerza por llevar a cabo la película y logra hacerlo de diversas maneras, lo que recuerda "La película del rey" del director argentino Carlos Sorín.
-Télam: ¿Cómo surgió la idea de hacer una exposición sobre el género novela?
-Iosi Havilio: La exposición tuvo su origen el año pasado, cuando, de manera libre, alegre y desprovista de prejuicios, me sumergí en la lectura y estudio del Decamerón de Boccaccio. Posteriormente, este proceso evolucionó hacia la creación de un curso impartido en el Malba, donde establecí conexiones con diversas fuentes contemporáneas más allá de la literatura. Durante este proceso, me detuve en lo que podría considerarse un interludio, ni prólogo ni posfacio, presente en el Decamerón entre las 100 novelas. Aquí, Boccaccio reflexiona sobre la naturaleza de una novela, explorando lo que la hace ser una novela en esos relatos que a veces denomina novelas, que pueden tener tres, dos, cinco, o diez páginas, entre otras extensiones.
En este contexto, Boccaccio destaca tres características esenciales: lo novedoso, lo memorable y lo entretenido. Estos elementos son cruciales no solo para la creación literaria sino también para el objeto que la contiene, el libro. Se plantea la cuestión de dónde reside la memoria, de dónde proviene y hacia dónde puede generar una nueva memoria como objeto y universo. Además, se explora el aspecto del entretenimiento en el sentido de divertir y recrear. Creo que en todo este proceso hay un impulso, una fuerza motriz que se encuentra tanto en la exploración de lo nuevo en una novela como en el objeto que la encapsula y en su capacidad para entretener, divertir y recrear. Este motor impulsa la reflexión intrínseca a cualquier expresión, ya sea escritura, caminata o conversación.
-T: También publicaste un nuevo libro: ¿cómo podrías encasillar a "Buuuh!", esta novela que recuerda un poco a las obras experimentales de Camilo José Cela como "Oficio de Tinieblas 5" y "San Camilo, 1936"?
-I.H: "Buuuh!" es un experimento, un juego literario y más allá, que entra en diálogo con una serie de referencias que podemos llamar filosóficas, algunas que reconozco y muchas que seguramente no reconozco, filosóficas y literarias, como estas referencias de los libros de Cela, de lecturas desde la adolescencia para acá, en la facultad y por fuera, en el origen del pensamiento: hay fragmentos de Heráclito, que de hecho aparecen salpicados dentro de la novela y antes de Heráclito también.
T.: ¿De alguna forma es una visión fragmentada del mundo?
I.H.: Sí. Esta idea de fragmentar una visión del mundo, una impresión de lo que veo, de lo que pienso, de lo que pensamos, que nos recorre así como especie pensante. En particular, hay un libro de Ludwig Wittgenstein que se llama "Zettel" que fue una referencia lúdica en la numeración de los fragmentos. Y en la progresión también está citado otro "Zettel", el de Héctor Libertella, que retoma a Wittgenstein y lo traslada a la reflexión sobre la escritura, en una suerte de filosofía de la escritura.
Esos dos libros estuvieron ahí como pivoteando, uno de la cultura europea hace un par de siglos, y este más cercano, de un escritor tan vital y fundamental, como Libertella. Y luego hay muchos fragmentos. Diálogos del orden que podríamos llamar filosóficos. Hay fragmentos de Cioran, de Kristeva, pero también poemas, por supuesto, de Peri Rossi, de Emily Dickinson, de Violeta Parra, de los Abuelos de la Nada. Hay aforismos inesperados en boca de muchos de los personajes que se apropian, transforman, deforman, inventan, esto que llamamos filosofía, que no es otra cosa que pensar y reformular lo que veo de alguna manera distinta. Balbucear, confundir, cerrar, como le sucede a cualquier ser humano que camine más allá de su formación.
-T.: Pero en esa profundidad de pensamiento hay algo lúdico en la novela y también en la muestra plástica?.
-I.H.: Sí, jugar con eso. De hecho, el cuestionamiento de la palabra me parece que es una forma fundamental a la hora de expresarse, que nombra lo que supuestamente nombra tal o cual palabra, tal o cual concepto, ahí es donde se divierte en el sentido que se recrea la expresión. En ese sentido, y ya ligándolo un poco con esta muestra plástica, yo lo pienso un poco como una novela plástica, por la disposición, por la cantidad de capítulos, por el juego, por lo variado, una novela instalación, que tiene su argumento, por supuesto.
T.: ¿Cuál es la relación entre la literatura y la plástica?
I.H.: Lo que pienso es que los universos que convocamos, ya sean creativos, oníricos, políticos, vinculares, y otros, no conocen una forma específica ni un lenguaje que nos pertenezca completamente. Sí, por supuesto, en el transcurso de la vida vamos eligiendo algunas sendas, pero los universos también eligen sus propias formas. Esto es lo que siento que guarda relación con el ámbito de la plástica: la capacidad de escuchar qué materiales y mensajes gráficos emergen en los diversos universos que convocamos.
T.: En ambos casos aparecen muchas lecturas. ¿Cómo fueron seleccionadas?
I.H.: Cuanto más diverso, más divertido, te diría. Los soportes de todas las muestras son novelas desde "Open Door" a "Pequeña Flor", "Vuelta y Vuelta", a veces traducciones. Cuando uno "define" alguna acción o el derrotero de un personaje, el personaje y la propia novela, y en este caso las herramientas plásticas, te devuelven esa hipótesis cambiada, y medio como un oráculo al cual uno le lleva una consulta, y la transforman en otra posibilidad que nunca responde esa consulta. Eso fue lo que sucedió.
La intervención de libros, de hecho, es algo que tiene que ver con leer concretamente, con la práctica de leer, subrayar, anotar, incluso algo en la pandemia que hice mucho fue reescribir 'asemánticamente', es decir, con escrituras no semánticas, poemas, libros de poemas, aquí y allá, jugando con eso en otros idiomas, en idiomas propios, es decir, en español.
T.: ¿Y así nació la novela "Buuuh!"?
I.H.: Había un proyecto de película que durante unos años estuve escribiendo y madurando con una colega, y sí, vino la pandemia, y lo frustró. A eso se sumó una serie de situaciones personales. Me surgió la posibilidad y la necesidad de hacerla de otro modo, y apareció este "diario de rodaje" y se fueron colando otros diarios que tienen que ver con la vida, con la literatura, con las lecturas, con la propia pandemia, por supuesto, con ese momento así clave de abismo y reflexión.
T.: Si bien sos reconocido como escritor ¿cómo te sentís con el rótulo de artista?
I.H.: En el conjunto de prácticas expresivas, donde el escritor parece desempeñar el papel de artista, se adoptan y desechan títulos. De hecho, muchas veces se anhelan con el propósito de encontrar un lugar en el mundo y la sociedad. Sin embargo, la misión expresiva parece desconocer esas barreras. Reflexionaba, por ejemplo, sobre la distinción entre profundizar y profesionalizar, un tema que abordo con frecuencia en mis clases.
T.: ¿Cómo juegan la profesión con la pasión en tu caso?
I.H.: El mundo busca profesionales, es decir, individuos cada vez más hábiles en sus respectivos campos y esto a menudo entra en conflicto con la pulsión y la pasión que buscan expresarse en formatos alternativos. La profundización no necesariamente se limita al mismo lenguaje; diría que surge desde adentro, no solo desde el interior personal, sino también desde el interior del universo. Por otro lado, la profesionalización proviene más del exterior, de influencias sociales. Estamos en constante equilibrio entre estas dos fuerzas, y de alguna manera, tanto la novela "Buuuh!" como la muestra "Sobre el arte de la novela" entran en juego para desafiarse mutuamente, provocar reflexión y, por supuesto, nutrir algún tipo de camino artístico.
I.H.: El mundo busca profesionales, es decir, individuos cada vez más hábiles en sus respectivos campos y esto a menudo entra en conflicto con la pulsión y la pasión que buscan expresarse en formatos alternativos. La profundización no necesariamente se limita al mismo lenguaje; diría que surge desde adentro, no solo desde el interior personal, sino también desde el interior del universo. Por otro lado, la profesionalización proviene más del exterior, de influencias sociales. Estamos en constante equilibrio entre estas dos fuerzas, y de alguna manera, tanto la novela "Buuuh!" como la muestra "Sobre el arte de la novela" entran en juego para desafiarse mutuamente, provocar reflexión y, por supuesto, nutrir algún tipo de camino artístico.