Mercedes Halfon
172 páginas; 20x13 cm.
Entropía, 2023
ISBN: 978-987-1768-83-7
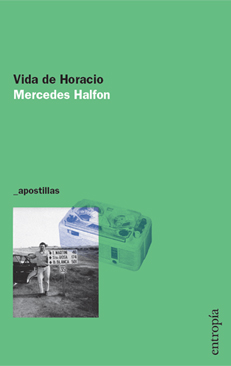
«Hay una escena recurrente que obsesiona a la narradora de esta novela, y en ella está su padre promocionando una de las tantas escuelas públicas en las que da clases a partir de carteles que él mismo escribe, con marcadores indelebles de punta chata, en el lado de atrás de carteles que antes promocionaron cualquier otra cosa y que él, furtivo, después de haber armado un buen ungüento con pases de alquimista, sale a pegar de noche por las calles con ella y su hermano en el asiento trasero. La emoción de estar siendo cómplice de esta vida paralela de su padre es crucial para esta biógrafa sagaz que gusta de los guiños clásicos en más de un sentido y que, llevada por ese paralelismo a lo Plutarco, digamos, logra narrar como Suetonio la vida de este Horacio en el que habitan esa fe en los poderes emancipatorios de la educación, en las derivas aglutinantes de la militancia, en las insurgencias del tango, a la vez que va narrando –“escribiendo siempre en el reverso de otra cosa”– su propia novela de formación, sus versos que devienen prosa sobre la misma mesa de madera en la que su padre estudiaba Historia con fervor, su curiosidad léxica inspirada por un idiolecto que él fue desgranando a lo largo de los años, un ritmo sin urgencias, una indagación en el misterio de la palabra poética que es también este misterio horaciano y, fundamental, la recuperación de la receta exacta para armar un buen ungüento y así evitar que lo que tiene para escribir en el reverso de las cosas se lo lleve el viento.»
María Sonia Cristoff
Contratapa
Los carteles que hacía mi padre para su escuela estaban escritos
en letra cursiva. Nunca, en toda mi vida, volví a ver afiches
como esos. Vi, claro, carteles artesanales con búsquedas
mínimas, un perro o un gato extraviados, quizás algún viejito,
pero nunca vi un cartel de esas dimensiones –tamaño
afiche– que publicitara una escuela. La letra era ovalada, pareja,
inclinada hacia la derecha. La que aprendió en el colegio
normal a fines de los cincuenta y practicó en pizarrones de
colegios primarios desde que empezó a trabajar a los dieciocho
años.
Siempre me contó que las primeras veces que daba clases
volvía a su casa con fiebre, se metía en la cama y salía a
las siete del otro día para volver a enfrentarse con el curso.
Me decía también que algunos temas muy difíciles de enseñar
–supongamos, la división con coma, que sigo sin desentrañar– se los explicaba su madre antes de ir a la escuela. Mi abuela Carmita ya estaba jubilada, pero había sido maestra, recibida en una escuela normal. Después había estudiado Letras algunos años, antes de irse a vivir a La Pampa con mi abuelo. Tiempo después, en un pueblo llamado Embajador Martini, nacieron mi tío Gerardo y mi papá. Ahí, además de
dar clases en una escuela, mi abuela enseñaba poesía, teatro y recitación en su casa. Es el asunto del que más me interesa conocer los detalles, pero luego de interrogar a mi padre no saco nada en limpio. Dice vaguedades, abre los ojos grandes como para recalcar la importancia artística de esos acontecimientos que no recuerda en lo más mínimo. Sólo que las obras que leían en voz alta en el living de su casa eran muy dramáticas. Único adjetivo: dramáticas.
Pienso que la letra en esos afiches es heredera de todas esas letras. De su aprendizaje como maestro en la escuela Mariano Acosta en los cincuenta, de las pintadas con pasta bermellón con la palabra socialismo en las paredes de Parque Chacabuco, de la que hacía mi abuela en pizarrones de escuelas rurales, o la que usaba para copiarles poemas a sus alumnos para que aprendieran de memoria. Imagino la escena de los recitados en su living, los libros con sonetos de Leopoldo Lugones, o alguna obra de Federico García Lorca. Imagino todo, porque de eso no hay grabado nada.
Mi padre dice de los carteles: “Lo pensaba como algo que de pronto te encontrabas en la calle, sin esperarlo. ¿Qué hacía ese cartel ahí? Llamaba la atención. Te lo ponías a leer: Escuela”. Y actúa al transeúnte casual topándose con su afiche. Está en una silla de su cocina. Tiene el pelo blanco y habla de cosas que pasaron hace tantos años como mi vida.
Me cautiva de esos afiches que no estuvieran escritos en hojas
nuevas sino en el reverso de otras, originalmente de campañas
políticas de distintos partidos que, pasada la fecha de los
comicios, quedaban en desuso. A mi padre no le importaba la procedencia de los carteles, le daba igual que se tratara de peronistas, radicales o partidos de izquierda. Valoraba la buena voluntad de quienes lo atendían –ocasionales militantes, personal de limpieza, o quien fuera–, que escuchaban su solicitud y le donaban una buena cantidad de papeles para que él reutilizara.
En la casa de mis padres todavía queda un rollo con algunos afiches viejos. Hace unos meses los vi: estaban en el cuartito junto al lavadero, entre un triciclo probablemente mío, una heladerita de camping y una alfombra persa con un agujero. Los llevamos a la mesa de la cocina y los desplegamos con cuidado. Eran un material propio de un archivo: los colores virados al sepia, las letras de molde con formas
anticuadas, los lemas en diagonal con signos de admiración, aunque los políticos de entonces se veían tan bien peinados y con dientes tan blancos como los de ahora.
De todos modos no eran los estilos de las campañas políticas de los años ochenta y noventa lo que me daba curiosidad, sino lo que en esos carteles estaba ausente. El reverso permanecía en blanco, sin haber pasado por la mano de mi padre. Ese era el espacio donde se inscribían sus consignas, escritas con marcador. Como si fuera una enmienda, un agregado hecho a mano, a las propuestas de una campaña. O como una aparición fantasmal de lo no pensado, dejado afuera y que alguien, con su puño y letra, intentaba restituir.
En ese momento, a mis siete años, que las hojas no fueran nuevas y que la letra fuera manuscrita me resultaba raro, diría: poco profesional. Que además los pegara él mismo, de noche, vestido con un equipo de gimnasia naranja, me completaba la impresión de algo fuera de la norma. Algo que se hace pero no se confiesa. Algo clandestino.

Autora
(Foto: Diego Levy)
Mercedes Halfon (Buenos Aires, 1980) es escritora, periodista cultural y docente. Ha publicado narrativa, poesía y ensayo. Sus libros El trabajo de los ojos y Diario pinchado (Editorial Entropía, 2018) fueron también editados en Chile, España y Bolivia. Su título más reciente es Extranjero en todas partes. Los días argentinos de Witold Gombrowicz (Ediciones Universidad Diego Portales, 2023). Dirigió junto a Laura Citarella el film Las poetas visitan a Juana Bignozzi (2019).
Reseñas
Cuadernos Hispanoamericanos
(Juan Domingo Aguilar)
Las 12
(Eurgenia Pérez Tomas)
El diletante
(Fernando Núñez)
Revista Ñ
(Pablo Díaz Marenghi)
DiarioAr
(Agustina Larrea)
Radar
(Imanol Subiela Salvo)
Entrevistas
Télam
(Ana Clara Pérez Cotten)
[Cuadernos Hispanoamericanos]
Todas las vidas de Horacio
Juan Domingo Aguilar
La memoria como una grabadora, la memoria como una máquina de ficción. En esta frase podría sintetizarse la apuesta de Mercedes Halfon en su último libro, Vida de Horacio, publicado por La editorial Entropía en Argentina y Las afueras en España. La autora de El trabajo de los ojos (2017) y Diario pinchado (2020), reafirma en esta nueva obra esa apuesta tan personal que viene manteniendo hasta el momento: una escritura fragmentaria, contenida e híbrida, casi líquida, que se escurre, como nuestros recuerdos, por las páginas y se desborda.
La autora intenta grabar la memoria de un padre, de una época, de una familia, el libro entero funciona como una canción o más bien una recopilación familiar de canciones en casete, de esas caseras que nuestros padres –y cuando digo esto estoy visualizando perfectamente a Horacio haciéndolo ahora mismo– grababan para los viajes en coche a la playa durante las vacaciones. Una recopilación que se mezcla con las grabaciones de la voz del padre hablando de la década más difícil de su vida y que parecen sonar como un eco, cada vez que ella sube al metro o al autobús, una voz de fondo que la acompaña a cada paso, igual que la historia política de su país, como si resonara por los megáfonos.
Sin tener una relación realmente «conflictiva» con el padre, hecho que suele mover las novelas que se enmarcan en los temas parternofiliales, la autora nos demuestra cómo en cada uno de nosotros, hay profundas huellas de quienes nos precedieron, marcas de identidad asociadas a momentos vividos con la familia, que pueden servir de motor para una apuesta literaria contundente y honesta. Y es que, si este libro habla de algo, es de todas las vidas posibles de un padre y de una madre, que son muchas. El libro gana en potencia y ritmo cuando aparecen imágenes como la del padre pegando, casi de manera clandestina, afiches de partidos políticos pintados por detrás con anuncios de Escuelas públicas, o con la imagen de la madre metiéndose en la boca y tragándose una foto de Eva Perón que lleva en el monedero antes de llegar a un control militar. Un aspecto fundamental del libro sería ese cuadro familiar que la autora dibuja con la aparición de los hermanos y la hermana, creando un paisaje de lo cotidiano, pero que, como todo lo cotidiano, también está atravesado por la época, la política y la historia.
Otro aspecto relevante y presente a lo largo de toda la narración es la militancia política del padre, que evoluciona de socialista a peronista, englobado en una agrupación docente, y entendida de una manera alejada de las etiquetas, como algo más intelectual, incidiendo sobre todo en lo que se refiere a la reivindicación de la cultura y una educación accesible para todo el pueblo. La autora consigue acercarnos a la complejidad de los distintos matices de las militancias de la izquierda en Argentina, que a menudo son difíciles de entender desde fuera o se reducen de manera simplista a la hora de analizarse, a pesar de lo ricas, variadas y apasionantes que son.
Para los que se cuestionan ante qué tipo de escritura nos encontramos en este libro y si hay un exceso en el panorama actual de esas apuestas que algunos llaman autoficcionales, diré que nos encontramos ante una obra sencilla, solo en apariencia, contenida, sin pretensiones. Para los que sigan con dudas usaré esta cita de Vila-Matas: «¿No se dan cuenta de que cualquier versión narrativa de una historia real es siempre una forma de ficción? Desde el momento en que se ordena el mundo con palabras, se modifica la naturaleza del mundo». Eso es justo lo que hace Mercedes Halfon en este libro, ¿es verdad todo lo que nos cuenta la autora tal y como afirma el padre al final? No nos importa. Lo que sí nos importa es que su escritura es verdadera.
Nos sigue sorprendiendo la obra de Halfon por su ritmo tan personal, por su búsqueda y la naturalidad con la que propone temas que verdaderamente le interesan. De manera completamente honesta. La autora ha conseguido ir ocupando, de manera suave y sin extravagancias, un espacio destacado. Vida de Horacio viene a reforzar este lugar. Hay una cita de Barthes en forma de augurio que la autora usa casi al final del libro: «Se fracasa siempre en hablar de lo que se ama». Desde luego, podemos afirmar que, en este libro, Mercedes Halfon no fracasa. No lo hace.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Las 12]
La invención de lo familiar
Eugenia Pérez Tomas
Tres días en Río Cuarto a propósito de la 10° Feria de Editoriales Independientes Federal que organiza la Casa de la Poesía. Nos invitan con Bosque energético, la editorial de diarios íntimos que llevo adelante junto con Andrés Gallina. Vamos en auto. Salimos muy temprano, casi de madrugada, para intentar que nuestra hija estire el sueño lo más posible. Vamos a trabajar y a pasear. La feria sucede principalmente en el viejo almacén, un lugar calefaccionado, amplio, que se divide entre los puestos de la feria y la sala de presentaciones. Este es el décimo año de la Feria, sin interrupción y, aunque redujo su tamaño en comparación a años anteriores, ocupa el espacio y dice presente con más de 40 editoriales independientes de todo el país. En las palabras de inauguración, el autor Sebastián Sosa Ojeda da la bienvenida y pone bajo la lupa el riesgo que corremos si un libro se vuelve un objeto de lujo. Habla de la necesidad de poner freno al proceso de alejamiento entre libros y lectorxs.
El mismo día escuchamos la presentación de Vida de Horacio, el último libro de Mercedes Halfon, editado por Entropía. La autora conversa con Camila Vázquez, poeta miembro del colectivo Glauce. Mercedes lee pasajes de su libro y desliza varios ejes sobre los cuales arremolinó la escritura, que le llevó varios años y que se dio en convivencia con otra escritura, que desembocó en el libro editado por la Universidad Diego Portales (Chile): Extranjero en todas partes. Los días argentinos de Witold Gombrowicz. “Siempre es bueno ir con dos proyectos a la vez.”, dice.
Vida de Horacio no es un libro que se inscriba en la larga tradición de cartas al padre: la epístola como un ajuste de cuentas. Acá pasa otra cosa. Es un encuentro. Es una celebración. Un ritual vitalista ligado a la gratitud y al reconocimiento. Me gusta que exista un libro así, cerca del ala blanda de los vínculos.
Vida de Horacio recupera escenas pasadas y, al revisitarlas, propone nuevas lecturas del presente. Así pasa también con las acciones del colectivo Glauce, que retoma con su nombre a la poeta Glauce Baldovin (Río Cuarto, 1928 / Córdoba, 1995) y a su obra, que podemos leer en una hermosa edición de Caballo Negro: Mi signo es de fuego.
Mi tarea en la feria es estar en el puesto de Bosque Energético. Nos turnamos con mi compañero para contar sobre los diarios y para que nuestra hija no se vaya muy lejos. Tenemos una mochila con provisiones debajo de la mesa: pinturitas, muñecas, mate, criollos (deliciosos). Armamos una casa. Imagino que cada feriante hace lo mismo. Una estampita de la vida nómade que practicamos por unos días. Hacemos espacio en nuestro mesón y sumamos los libros de Mercedes: El trabajo de los ojos y Vida de Horacio, ambos editados por Entropía. En nuestra mesa se consolida un pueblo de colores. Me guardo un ejemplar del libro de tapa verde, el azul ya lo tengo, y lo guardo como un tesoro del otoño. Lo voy a leer cuando regrese a casa, pero ya estoy cultivando las ganas, ya lo estoy empezando a leer por osmosis, por pegarlo a mi cuerpo, por no soltar la tapa de mi cara. La presentación y su lectura me sensibilizaron y sé que el libro camina por un borde sin espectáculos, donde los eventos de la historia personal de su familia se abren como un animal después de reservarse en la cueva durante el largo invierno.
La feria continúa entre talleres, presentaciones y lecturas. Cuando nos distraemos, hija habla por el micrófono e invita “a la próxima aventura”, así dice. Va a leer poemas Santiago Loza.
El domingo pegamos la vuelta. Compramos más criollitos porque nos volvimos adictos. En la ruta se despliega eso que quedó rebotando del haber escuchado leer en vivo a Mercedes Halfon. Pienso en el poder emancipatorio de aprender a escribir, de iluminar y posicionar el aprendizaje y la enseñanza como herramientas vitales. Mi hija también, como el hijo de Mercedes en Vida de Horacio, está dando sus primeros pasos en la escritura. Copia y dibuja letras. Es una relación porosa con la mímesis y la ilustración. Después actúa que lee. Recita lo que sabe de memoria y reconoce el ritmo de lo que late en su interior haciendo pie con el dedo sobre el lomo de un libro.
Vida de Horacio es la historia de alguien que entrega su pulso cardíaco a la enseñanza y a la certeza de que ahí reside un destino justo para la comunidad, para los trabajadoxs y sus familias. Leer lo familiar es un viaje en sí mismo, donde el nosotros se confunde con el ustedes, el oficio con el cuidado, y las vacaciones con el trabajo. La historia se está moviendo. La historia es una materia viva.
Mercedes Halfon es hija de una madre y un padre que se conocieron estudiando Historia. La Historia ocupa un lugar protagonista en la casa familiar de los Halfon, que plantaron su bandera en un departamento del barrio porteño de Caballito. La autora trabaja como periodista cultural y tiene un objeto mágico: un grabador. Ella lleva al terreno de lo íntimo ese instrumento con el que suele entrevistar a artistas. El objeto es el que ubica ahora a los personajes y les encuentra un nuevo lugar, les otorga distancia: la hija pasa de hija a entrevistadora; el padre pasa de padre a artista (y a historiador, y a director de escuela).
Desde esta nueva posición, como en un juego de teatro, reescriben a cuatro manos la educación sentimental de Horacio, llena de imágenes de militancia peronista, autos Ford y pegatina de afiches callejeros. Hay una escena que insiste: el padre pega afiches en las paredes del barrio para alentar a adultos a que terminen sus estudios. El padre enseña a escribir. Enseña a leer. La intimidad es algo siempre nuevo entre padre e hija. Un espacio inédito que construyen y que inventan con la palabra. Mercedes habla con su padre del pasado, del pasado incluso en el cual ella no existía, y en esa acción redescubre una escena del presente donde padre e hija toman cerveza y pasan el rato juntxs.
La escena de la muerte de la abuela (la madre acompaña y abraza a un costado mientras el silencio del aire invade la habitación) revela una operación que atraviesa todo el libro: el estar presente para el otro. Estar al lado como la posición principal.
Para leer, dice Halfon, también hay que estar inspirada. La escritora se detiene ahí para escuchar, escribir, grabar y desgrabar al padre, para dar con los detalles fundacionales. Es en la insistencia por leer las escenas que arman la coreografía de la vida que la autora fortalece el vínculo con su padre, y también con su oficio. Crea una nueva escenografía en la cual toma la foto de lo familiar ya no como un pasado que se desgasta, sino como un presente que refucila.
Es la vida de Horacio y es la vida de Mercedes. De niña, Mercedes, acompañó a su padre a la escuela y le preguntó si no notó que en el examen los estudiantes se soplaban la respuesta. “Me dijo que sí, que se daba cuenta. Y que, si entre todos podían construir una respuesta, eso era lo importante”. Es el padre. Es la hija, que junta el agua del tiempo entre las manos y escribe.
Mercedes es virtuosa con su voz, despeja de la trama colectiva los destellos de personas que no fueron protagonistas en las primeras planas de su época y, sin embargo, brillan con ella.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[El diletante]
Una escritura íntima de la indagación
Fernando Núñez
En Vida de Horacio Mercedes Halfon continúa explorando las diferentes posibilidades de lo que se ha venido llamando, de manera un tanto equívoca, escrituras del yo. En El trabajo de los ojos el estrabismo de la narradora servía como punto de partida para la construcción de un libro que mixturaba el ensayo, las epifanías y los destellos autobiográficos. En Diario Pinchado la experiencia de un viaje a Berlín desembocaba en una nouvelle que asumía la forma de diario ficcional. Vida de Horacio, en tanto, encuentra su motor de escritura en la figura del padre de la autora. O, mejor dicho, en el anhelo íntimo y algo utópico de recuperar su pasado y retener una voz amada. Algo que, con formatos y resultados dispares, hicieron muchos escritores de la literatura argentina reciente. Mi libro enterrado, de Mauro Libertella, El hijo judío, de Daniel Guebel, El espectáculo del tiempo, de Juan José Becerra, La voz de la madre, de Silvia Arazi, El salto de papá, de Martín Sivak, Volver a donde nunca estuve, de Alberto Giordano, Efectos especiales, de Marina Mariasch, son algunos ejemplos, tan desparejos como elocuentes, de los últimos años. Resulta llamativa la cantidad de textos publicados en torno a figuras paternas y maternas en la última década ¿Indagaciones en torno a la propia identidad? ¿Voluntad de ser hijo hasta las últimas consecuencias, con todo lo que ello implica? ¿Necesidad de refugiarse en el propio relato familiar ante la crisis de otras formas de comunidad?
Como en los libros anteriores de Halfon, Vida de Horacio se deja leer, ante todo, como una escritura íntima de la indagación. La vida del padre se presenta como un enigma, de imposible resolución. Una cita de Roland Barthes incluida sobre el final del libro puede leerse casi como una declaración de propios principios éticos y formales: “Se fracasa siempre en hablar de lo que se ama”. Lo sabe cualquier persona que haya amado: no hay nada más difícil que escribir el sentimiento amoroso; la cursilería y los lugares comunes acechan, amenazantes. Vida de Horacio se hace cargo de este inevitable fracaso como punto de partida y hace de esta imposibilidad su estética. Al padre se lo graba, se lo escucha, se lo recuerda. Incluso se lo corrige. Pero solo se puede escribir sobre él de manera tentativa, fragmentaria, menos deudora de las seguridades de la narrativa realista que del paso cauto y tentativo del ensayo.
Este parentesco con el ensayo es una de las características de las narrativas del yo. Con su forma laxa, capaz de devorar textualmente casi todo (narrativa, poesía, filosofía, anécdotas, crítica literaria), estos textos parecen ocupar el lugar de texto omnívoro que la novela tuvo durante los siglos XIX y XX. Pero si la novela fue el género mastodónico por excelencia, estas escrituras suelen trabajar con formas breves, ajenas a cualquier pretensión de totalidad. Como si el yo contemporáneo sólo pudiera escribirse apelando a minuaturas. Los textos de Halfon, que bien admiten ser leídos, por el momento, como una trilogía, no dan cuenta de la totalidad del tiempo perdido sino que la propia biografía (“real” o ficticia) se presenta como una colección de narraciones fragmentarias: la narración de la enfermedad, la narración del viaje, la narración del padre.
A diferencia de libros como En el corazón del daño, de María Negroni, la narradora de Vida de Horacio no cae en la facilidad un tanto patética del ajuste de cuentas hacia el progenitor. Más bien, lo que se va construyendo, fragmento a fragmento, es una novela familiar en miniatura. Y, si toda narrativa de padre al menos presenta dos historias (la del padre y la del hijo o hija), aquí la perspectiva adulta no se permite construir una voz eternamente quejosa, ingrata, adolescente en su adultez y más allá. No es poco, en una narrativa argentina actual asediada, desde hace añares, por el síndrome de Peter Pan.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Agencia Paco Urondo]
La voz del padre
Inés Busquets
“Sobre la mesa que estudiaba mi padre, ahora, escribo”. Dice, Mercedes Halfon. Me pregunto: ¿Cuánto hay del padre en el origen de la escritura?
La autora en Vida de Horacio emprende este recorrido, un camino por el lenguaje familiar que la lleva también a reconstruir su historia y la de su escritura.
Un trasvasamiento generacional que parte de la letra manuscrita del padre en los afiches a la letra con la que la hija describe ese momento. Quizá en la misma mesa donde desplegaba sus afiches y plasmaba no solamente un aviso sino un compromiso con la pasión por enseñar.
En esa mirada infantil que observa y acompaña se va diseñando una gran ventana por donde mirar el mundo.
Mercedes Halfon en Vida de Horacio trabaja con la memoria como lo hace un biógrafo. Toma la materia prima y la moldea, la combina a la perfección, me imagino a un cocinero concentrado armando con detalle la Mise en place, y en esa confluencia de elementos, la voz adquiere la excelencia de la preparación.
De ese registro está hecho este libro.
Previo a entrevistar a una persona, el/la periodista investiga profundamente, de allí el esquema, el sentido y el concepto del intercambio. ¿Cómo se ordena ese inventario cuando el entrevistado es tan cercano? Sin embargo, ella hace un extrañamiento en ese proceso: ¿Quién era el padre antes de conocerlo? ¿Qué lo movía a hacer determinadas cosas? ¿Cuáles eran sus pasiones? ¿A qué respondían sus actitudes? Un ejercicio fascinante para hacerle a los padres y conocerse a sí mismo a través de ellos.
A partir de la entrevista, la autora regresa a momentos determinados, a secuencias que ella misma vivió pero que empieza a entender luego de escucharlo. Esta fuente documental le permite retener los detalles y reconstruir una época.
Vida de Horacio es una gran constelación que se lee desde distintas dimensiones, una es la mirada histórica, leo la vida de Horacio pero también reconozco un contexto que me permite situarme en un acontecimiento del país. Y aludiendo a una suerte de paradoja Horacio es historiador, lo cual genera que el libro transite por esa disciplina con naturalidad pero con un poder magnífico de transformación, en algún punto como lectores también asistimos a las clases de Horacio.
Con saltos temporales que cuentan la vida en presente, la escritora va y vuelve desde su infancia a la infancia de su hijo en la actualidad, y el vínculo con el abuelo, esta traspolación nos permite participar de una transferencia familiar de una generación a otra.
En algunas familias lo no dicho traza el árbol genealógico, entonces los ancestros dejan pistas para que las futuras generaciones vayan develando, en esta familia la circulación de la palabra pareciera ser vital, los relatos contados, las bibliotecas, las clases, las anécdotas, la letra manuscrita de los carteles que hacía Horacio para promocionar la escuela donde trabajaba.
A medida que escribe Mercedes también encuentra en sus procesos creativos parte de esas acciones que observaba.
“Pienso que la letra en esos afiches es heredera de todas esas letras”.
Entre los tópicos que comprende el libro hay uno que me conmovió particularmente: la militancia como vocación, como elección, como forma de vida. La manera en que el padre la trae y en que la hija pregunta. Lo que queda de esa respuesta:
“Por qué alguien se convierte en peronista es un misterio”.
Leo Vida de Horacio y pienso en libros maravillosos como los de Eric Hobsbawm y esa perspicacia para contar la historia a través de su vida privada, El corazón del daño y la capacidad de María Negroni para aunar el origen del lenguaje con su madre, Vivir y traducir de Laura Wittner y la belleza para describir la fusión entre la vida personal y el proceso creativo, Léxico familiar de Natalia Guinzburg y así podría seguir; entonces me pregunto cuál es el factor común que encuentro. Mercedes tiene instancias donde lo menciona con maestría: “Todas las familias -y las parejas y los grupos de amigos, que también son familias-guardan hacia adentro un lenguaje común”. Esos lenguajes que irrumpen de la voz del escritor para mostrarnos universos nuevos.
La música, la historia y la escritura confluyen en este libro con el entramado de la memoria. Esa caminata que lleva el ritmo del tango mientras Horacio habla con la hija, donde la hija descubre la parte desconocida del padre y concluye: “En todas las vidas creo que hay muchas vidas”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Revista Ñ]
Mercedes Halfon y un padre peronista, fierrero y tanguero
Pablo Díaz Marenghi
“Queridísimo padre: Hace poco me preguntaste por qué digo que te tengo miedo”. Así comenzaba la ya célebre “Carta al padre” de Franz Kafka escrita en 1919 y publicada en 1952. Esto, sumado a cien años de psicoanálisis, contribuye a robustecer una tradición de la literatura occidental que abarca desde Paul Auster a Guadalupe Nettel pasando por Philip Roth, Martin Amis y Annie Ernaux: narrar al padre. En esa misma constelación se inscribe el último título de Mercedes Halfon, donde ratifica una notable sensibilidad narrativa ya expuesta en El trabajo de los ojos y Diario pinchado. En este último, una cita de Walter Benjamin parecería haber anticipado este libro: “Se debería hablar de acontecimientos que nos afectan como un eco, del cual el llamado, el sonido que lo despertó, parece haber emanado en algún momento en la oscuridad de la vida transcurrida”.
“Hace algunos años empecé a grabar a mi padre. No sé bien por qué lo hice”. Así arranca Vida de Horacio. Ya en su novela anterior, Halfon demostró su interés en la mixtura, el cruce de caminos entre la ficción y la no ficción. Eso mismo despliega a partir de la vida y obra de su padre, Horacio Halfon, un docente de historia con mucha experiencia en escuelas públicas, peronista –estuvo en el regreso de Perón a la Argentina en 1973– quien pasó su infancia en La Pampa, ama los autos y gusta de bailar tango. Una escritura fragmentaria, que se despliega en capítulos breves de extensión variada, y una voz despojada iluminan diversas zonas de la vida de su padre y le permiten no sólo reconstruirlo a él sino, a la vez, hablar del pasado reciente de la Argentina y de ella misma. El padre se convierte en un prisma a través del cual poder mirar.
Una serie de anécdotas se exponen para retratar al personaje al mismo tiempo que a la narradora-hija. No hay moralejas, ni sobre explicaciones sino hechos concretos. Desde el consejo que le da cuando le enseña a manejar hasta cómo descubrió que le había mentido para poder ir a un concierto de Los Redondos.
También es interesante cómo se cuela la política en gran parte del relato, desde la militancia peronista del padre hasta el terror vivido en tiempos de dictadura, que la llevó a su madre a deshacerse de una foto de Eva Perón que llevaba en la billetera de una manera muy particular ante una requisa policial: “Se dio cuenta de que si la tiraba para afuera, podían verla y si la escondía en el auto, podía ser peor. Apretó el bollo con la mano y justo antes de que los policías se asomaran por la ventanilla, se lo metió en la boca y lo tragó”.
Autora también de un perfil sobre Witold Gombrowicz (Extranjero en todas partes, Ediciones UDP), Magíster en Escritura Creativa (UNTREF), investigadora, crítica teatral y directora de cine (codirigió Las poetas visitan a Juana Bignozzi, 2019), Halfon demuestra ser una autora contemporánea que se nutre de diversas fuentes artísticas y académicas para forjar una prosa poseedora de la complejidad de lo simple. Aquella que suele ser tildada erróneamente de sencilla pero que, en realidad, se trata de un sofisticado artefacto de relojería preocupado por la belleza y la sensibilidad, algo que la autora hereda también de su predilección por la poesía.
Horacio, su padre, se vuelve un personaje literario entrañable más allá del verdadero personaje histórico. Logra transmutar lo particular en universal para redondear un ejercicio literario que escapa del onanismo para generar identificación y empatía en el lector.
Halfon, la última de cuatro hermanos, escribe sobre su llegada al mundo: “Por la edad de ambos, temieron que ese hijo que venía tuviera alguna clase de falla. Y quizás haya sido así. Y quizás por eso también quiera escribir la historia de esta familia”. El padre no sólo como una pregunta para la literatura sino como un interrogante aún mayor.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[DiarioAr]
El rompecabezas y la memoria
Agustina Larrea
Es que, intentando armar ese rompecabezas agujereado que son siempre las familias, la escritora repone con gran talento un mundo atravesado por los ideales, las rupturas, las crisis económicas, las decepciones y los secretos. Un libro de memorias íntimas, una biografía posible en la que se suceden una serie de paredes que Halfon perfora con su prosa punzante y al mismo tiempo cariñosa con los protagonistas: las de los departamentos de clase media que tambalean, las de las instituciones, las de las aulas. Y, sobre todo, las de las esquinas con carteles caseros que invitan a anotarse a la escuela nocturna, a romper ese último límite, a creer en algo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Radar]
La cercana familia
Imanol Subiela Salvo
Todas las personas tienen una función específica adentro de la maquinaria familiar. Siempre hay alguien que se ocupa de las tareas domésticas, mientras otros solo hacen desorden. En todas las casas hay un hermano que cuida más a sus padres que el resto. El tío que hace reír a todo el mundo, aunque por dentro -y cuando nadie lo ve- sea una persona amargada y triste. Hay una tía genial, relajada, que consigue regalos espectaculares para todos sus sobrinos. Y en medio de esa fauna también está la persona que cuenta la historia, que registra esa vida familiar, los encuentros y desencuentros interpersonales, los vaivenes económicos, el paso de los años. Ese parecería ser el rol de la narradora de Vida de Horacio, el último libro de Mercedes Halfon. A lo largo de todo el relato, esta narradora arma una trama que combina conversaciones con su padre, anécdotas familiares y su propia vida cotidiana para tratar de entender una dinámica familiar marcada por la docencia, el tango, la política, la vejez y un puñado de autos Falcon (de los no siniestros).
La escritura de Halfon es una escritura híbrida y por momentos partida. Ya en sus anteriores libros -El trabajo de los ojos, Diario pinchado y, en menor medida, Extranjero en todas partes- aparece este guiño a la indefinición: en sus historias conviven la ficción, la no ficción, el registro frío y distante del periodismo, la crítica cultural y pequeñas fugas hacia el mundo de la poesía. En este sentido, los relatos de Halfon se terminan volviendo relatos corales, más allá de que siempre están contados en primera persona. Vida de Horacio no es la excepción a esto. Allí se entrelazan diferentes registros y géneros, ordenados en pequeñas instantáneas que se centran en detalles de esa historia familiar que se intenta reconstruir y comprender a lo largo de todo el libro. El punto de vista que construye esta narradora para contar todo es por momentos bastante irónico, incluye en su relato algunos remates con doble sentido incluso contra su propia familia, a la que ama pero que por momentos no aguanta.
Tal vez, de todas las tonalidades que hay en el coro Halfon, la voz de Horacio sea la más particular: es segura, por momentos severa y utiliza una diversidad de términos y expresiones, cuyos significados son definidos por él mismo. Es por esto que la protagonista de la historia incluye un pequeño glosario en el que explica el significado de esos términos que solo se escuchan cuando salen de la boca de Horacio: “la precisa” (la verdad), “quedarse con la bananita” (mantenerse enojado por algo), “de profundis” (conversación sincera) y algunas expresiones más cuyo origen es completamente desconocido. El trabajo con la oralidad de este personaje a lo largo del libro es muy preciso y la autora trata de mantenerlo lo más fiel posible a su versión original. La voz de este personaje (por cierto, es el padre de la narradora) es una puerta de acceso a diferentes mundos y modos de hacer. Con el testimonio de Horacio se puede pensar la vuelta de Perón en el 73, el trabajo docente en medio de la dictadura familiar y hasta cómo lidiar con una fiesta de adolescentes altamente hormonados en el living de un departamento en Caballito.
Hay una tensión que recorre la totalidad de Vida de Horacio. Más que una tensión, se diría que es un desafío: ¿cómo narrar eso que es tan cercano a uno de una manera tal que la cercanía no contamine el relato? ¿cómo contar esas historias ajenas que están estrechamente vinculadas con la propia, sin caer en lugares comunes o en la cursilería barata? Sobre esto escribe Halfon: “El tiempo pasa y pasa. Un año exacto en el que no toco una coma. A veces creo que no sólo no estoy escribiendo, sino que mientras no lo hago estoy desescribiendo. Y no tiene que ver con que las palabras vayan a irse de la computadora, sino más bien con la posibilidad de encontrar algo que finalmente cierre este relato de hija. Algo que dé en el centro de la observación de lo cercano, lo tan cercano que a veces no puede describirse.”
Conocer la historia de esta familia es también conocer la historia de un tipo específico de familia. El relato que se cuenta en este libro consigue la potencia de la universalidad: no es un conjunto de anécdotas intrascendentes, sino la radiografía de una clase social. La historia que escribe Halfon condensa muchos rasgos de esa clase media politizada y relativamente intelectual que encontró la forma de surfear la incertidumbre argentina para poder tener algunas modestas comodidades –tener un auto, una casa propia, mandar a los hijos al colegio y la universidad–.
En Vida de Horacio la percepción del tiempo es difusa. El relato va y viene. Las escenas de la infancia se mezclan con otras del presente, aunque nunca quede del todo claro cuál es el “hoy”. Sin embargo, hay un tiempo que avanza sin parar y que convierte a Horacio en una persona que se agita al caminar, aunque tenga un andar pausado. Más allá de que la narradora se esfuerza por torcer esa línea que va siempre para adelante, Horacio se dispersa, envejece. Quizás sea por esto que la protagonista de Vida de Horacio intenta todo el tiempo que esa “desescritura” no avance sobre su padre. Ella hace todo lo que está a su alcance para crear un registro que pueda dar cuenta –con limitaciones, matices y sesgos, pero también con afecto y cariño– de cómo es su padre, de cómo fue su vida y de la manera en la que esa forma de estar en el mundo también configuró la suya. Lo que ella quiere es poder detener el tiempo, ir en contra de la vejez y, por qué no, evitar la muerte. De lo que se trata es de darle a Horacio unas páginas de eternidad. Un texto en el que pueda vivir para siempre.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Télam]
«Me atraen los modos en que la palabra se manifiesta, quizás más impensadamente»
Ana Clara Pérez Cotten
En un relato que hilvana retazos sobre la docencia, el peronismo, los autos, la letra manuscrita, el tango y la infancia, la escritora Mercedes Halfon construye en “Vida de Horacio” el retrato de su padre para, en ese movimiento, sacar la foto de una familia y de una época en la Argentina.
“Mi padre tiene una doble vida -le confiesa la autora al lector en las primeras páginas-. De día, con traje y guardapolvo blanco, es director de escuela. Y de noche, vestido como un maleante, pega por el barrio carteles en los que promociona esa misma escuela. No habla de esos afiches con nadie. Sólo lo sabemos sus hijos y su esposa. Cuando nos metemos en el auto y salimos a toda velocidad, tengo la sensación de que estamos consumando un delito, aunque no tengo claro cuál”.
Halfon (Buenos Aires, 1980) es periodista cultural, crítica de teatro y poeta y desde hace ya una década edifica una obra donde se destacan los matices y la sensibilidad para contar. En 2023 publicó “Extranjero en todas partes”, un perfil del poeta polaco Witold Gombrowicz en la editorial chilena Universidad Diego Portales. En “Diario pinchado”, también publicado por Entropía en 2020, ensayó una novela corta con formato de diario que desiste del encasillamiento de los géneros para contar la estadía de la novia de un poeta becado en Berlín, un libro que se inscribe en una tradición de diarios y novelas sobre estadías y extrañamientos en la capital alemana. Y antes, en "El trabajo de los ojos" (2017, Entropía), había delineado un breve tratado narrativo sobre su estrabismo y el oficio de mirar.
En “Vida de Horacio” Halfon toma las palabras de su padre para recuperar su registro, para que se escuche su voz. “Su memoria se despliega y la mía es un colador, no puedo confiar en ella. Por eso grabo. Me doy cuenta de que necesito saber de él, historias que nunca me contó. No porque sean secretas sino porque ocurrieron hace muchos años y en ese resumen de la vida que se va haciendo a medida que se vive, las pasó por alto. Me pregunto cuántas frases le quedan por sumar a ese resumen. Por eso grabo. Para volver a pasar esas páginas. Y anotarlas al margen, o en el reverso, con mis propios recuerdos. En el relato de la experiencia de un padre frente a una hija aparecen detalles. Pintar paredes con pasta bermellón. Por eso grabo. Por eso escribo”, cuenta en las primeras páginas para dar cuenta del método que le permitió recuperar la voz de Horacio y, a partir de eso, escribir. “El trabajo fue de escritura, la construcción se fue armando por demandas de forma, hubo cosas que quedaron, otras que se fueron, otras que se recrearon y así. Finalmente se trata de escribir, lidiar con la forma, se trate o no de elementos que provienen de la vida”, contó a Télam sobre su último libro, editado por Entropía.
-Télam: ¿Cuándo y por qué empezaste a grabar y registrar la vida de Horacio? ¿En qué momento te diste cuenta que había una historia para contar?
-Mercedes Halfon: En el 2020 empecé a grabar a mi padre. Lo primero fue una imagen, que aparece al principio del libro, de él haciendo a mano y yendo a pegar por la calle los afiches donde promocionaba la escuela pública donde era director. Era una imagen que venía a mi mente seguido, esa letra manuscrita inscripta en afiches inmensos y en algún momento se me ocurrió que podía ser un origen posible de mi relación con la escritura. Cuando empecé a grabarlo arranqué preguntándole por esos afiches, y de ahí empezamos a desviarnos hacia otros lados, su trabajo como docente, director, militante, etc. Algunos relatos se tornaban muy potentes, muy conmovedores para mí. Bastante antes de esto había tenido la idea de hacer un monólogo teatral con esa misma historia. Pero cuando empecé a desgrabar y ver el material, me di cuenta de que si yo me metía como narradora y personaje, podía escribirse algo así como una novela, o digamos mejor, una memoire familiar.
-T.: Decís del libro que es un "relato de hija". ¿Qué hay en la mirada de un hijo? ¿Cómo cambió la escritura (y sus procesos: grabar, escribir, repensar, corregir) la mirada sobre la historia de tu papá?
-M.H.: El grabador hizo que las charlas se encendieran, tuvieran más brillo. Tanto él como yo estábamos más atentos y prendidos. Eso que se dice en el terreno de la curaduría contemporánea de “activar un archivo”, fue lo que sucedió. Todas esas historias que estaban en su memoria, digamos dormidas, o sin visitar hacía mucho tiempo, salieron a la luz. Estar escribiendo sobre él me hizo mirarlo de un modo más intenso, tener más consciencia sobre sus virtudes, o sus dolores, no dar nada por sentado. Luego para mí, las grabaciones se volvían algo distinto. El grabador convertía el relato en un material. Mi padre me había contado muchas veces algunas de las cosas que aparecen en el libro –las dos llegadas de Perón, o su trabajo como director de una escuela dentro de un frigorífico, por ejemplo—pero grabarlas y pasarlas a la computadora, las volvía algo más cercano a la literatura. El trabajo fue de escritura, la construcción se fue armando por demandas de forma, hubo cosas que quedaron, otras que se fueron, otras que se recrearon y así. Finalmente se trata de escribir, lidiar con la forma, se trate o no de elementos que provienen de la vida.
-T.: Recuperás la "doble vida" de tu papá: de día docente de guardapolvo y de noche docente militante que pega carteles. Y también contás que aunque podés y disfrutás de dar clases, vos no sos docente. ¿Qué cuestiones identitarias y vocacionales te interesó trabajar alrededor de la docencia?
-M.H.: Es gracioso, porque cuando escribí eso, a principios del 2020 era así. Ahora tengo una cantidad de clases, seminarios, talleres y clínicas semanales bastante apabullante. Me fui convirtiendo en tallerista o docente y es algo que disfruto un montón. Supongo que al final con mi padre somos menos distintos de lo que pensaba.
-T.: Son varios los temas que reaparecen a lo largo del texto: la letra manuscrita, la docencia, el peronismo, la crianza de los hijos. ¿Cuál fue el eje que te permitió articular la historia?
-M.H.: Un poco todos esos ejes se van alternando y superponiendo. Nunca se cuenta una sola historia. La militancia se fusionó con la docencia y eso de algún modo también se colaba en su forma de ser padre. Y también los aspectos que me siguen pareciendo vedados, los silencios, las fallas o incongruencias de la memoria. Hay algo que recorre el libro que son las superficies de inscripción de la palabra: los pizarrones, los cuadernos, los grabadores de periodista, los afiches de mi padre, las hojas mecanografiadas de mi madre, las pintadas políticas en las paredes, los micrófonos, los poemas escritos en papeles usados, en el reverso de otra cosa. Me atraen esos modos en que la palabra se manifiesta, quizás más impensadamente. Y también se transmite. Y que vinculan su vida, la mía y la de mi hijo.
-T.: Recordás el blackout de Horacio en el 78, en plena dictadura y ese recorte parece un ejemplo preciso del impacto de la historia en las biografías. ¿Qué perspectiva sobre ese juego entre historia individual e historia colectiva te dio escribir el libro?
-M.H.: Me interesó contar la historia de un militante, casi diría de base. El peronismo siempre, creo, se enfoca desde el movimiento, desde algo más multitudinario, o colectivo. O desde sus líderes. Y esta es una historia menor, de un militante en particular, como hubo tantos, lo que le da, a mi juicio, una dimensión muy humana, muy tangible a ese compromiso. Por supuesto que cuando una lee ciertas biografías, es fascinante la entrega, el compromiso que tuvieron ciertas figuras emblemáticas. Me gustaba contraponer un caso así, menor, sin importancia colectiva para ver esa dimensión cotidiana de la militancia. Como el gran relato social de un movimiento como el peronismo, puede tener un correlato en una vida. Me conmueven esas historias de militancia. Por otro lado, el libro también se fue convirtiendo en una suerte de museo de ciertos objetos, usos y costumbres de la clase media porteña en la que crecí. Por ejemplo: el magnetófono donde él escuchaba los discursos de Perón, la TV blanco y negro que llegó bastante tarde a mi casa, el combinado de música Audinac donde escuchábamos vinilos, el contestador automático, los libros que leía y cambiaba en parque Rivadavia, y algunas cosas más.
-T.: El libro permite escuchar la voz de tu padre. Incluso aparecen sus silencios. ¿Fue premeditada la intención de que reconociera su registro o surgió a medida que el texto avanzaba?
-M.H.: Qué lindo lo que decís. Creo que eso, la voz, la manera de hablar, los modismos, refranes, palabras incluso inventadas de mi padre, es lo que más me interesaba preservar y fue el primer impulso del texto. En algún momento pensé que esas palabras también eran un registro que iba a trascender a mi padre y a mí. No es que piense demasiado en serio en la trascendencia por medio del arte, sino más bien en la idea de la trasmisión. Que mi hijo también pudiera conocer a su abuelo, o una parte de él, a partir de esto que escribí. En ese sentido el libro es también una suerte de archivo personal mío y de mi familia, aunque quizás también, también de una época y de una clase.